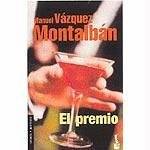
Manuel Vázquez Montalbán
El premio
Ouroboros, según Evola, es la disolución de los cuerpos: la serpiente universal que, según los gnósticos, camina a través de todas las cosas. Veneno, víbora, disolvente universal, son símbolos de lo indiferenciado, del «principio invariante» o común que pasa entre todas las cosas y las liga.
(Diccionario de símbolos,
Juan Eduardo Cirlot)
Letraheridos. Catalanismo derivado de lletrafe-rits: dícese de las personas obsesionadas por la literatura hasta el punto de sufrirla morbosamente como una herida de la que no desean sanar.
Era inevitable, e inevitado por buena parte de los asistentes, pasar el filtro de periodistas más o menos especializados en premios literarios, merodeantes en torno a críticos y subcríticos establecidos que habían acudido al reclamo para gozar la sensación de que no eran como los demás y podían asistir a la concesión del Premio Venice-Fundación Lázaro Conesal, cien millones de pesetas, el más rico de la literatura europea, a pesar del desdén que siempre les había merecido la relación entre el mucho dinero y la literatura, obviando a un sesenta por ciento de los mejores escritores de la Historia, pertenecientes a familias potentadas, cuando no oligárquicas. Las cámaras de todas las televisiones habían seguido la entrada de los personajes más conocidos, bien porque las caras les fueran familiares, bien bajo las órdenes del jefe de expedición experto en el quién era quién. Pero luego se habían aplicado a describir el marco, ávidas de reflejar la exhibición de «… un diseño lúdico que expresa la imposible relación metafísica entre el objeto y su función», según explicaban los folletos propagandísticos del hotel. El comedor de gala del hotel Venice reunía todo el muestrario del diseño de vanguardia que había conseguido dar a las mesas un aspecto de huevo frito con poco aceite y a los asientos el de sillas eléctricas accionadas por energía solar como una concesión a la irreversible sensibilidad ecologista. La luminosidad emergía de la yema del supuesto huevo frito, acompañado de la guarnición de alcachofas, zanahorias, puerros, cebollas, vegetales silueteados que colgaban de techos y paredes según el diseño de un niño poco amante de las hortalizas. Lázaro Conesal, propietario del hotel y de buena parte de los allí congregados, había encargado el diseño del Venice al ala dura de los discípulos de Mariscal, capaces de superponer a la poética de los sueños peterpanescos de Mariscal el desafío sistemático a la grosería funcional del objeto. Bastante libertad de iniciativa se había dado a la naturaleza antes de que naciera el diseño, y así eran como eran las manzanas y los escarabajos, subdiseños creados por una nefasta evolución de las especies en la que no había podido intervenir ningún diseñador. A Lázaro Conesal le habían hecho mucha gracia estas teorías, desde la creencia firme de que la teoría no suele hacer daño a casi nadie, otra cosa son los teóricos, pero los teóricos de los objetos no suelen ser peligrosos.
– Me apunto a la subversión de los imaginarios -le había declarado a Marga Segurola cuando le hizo una entrevista para El Europeo.
– ¿Y a las otras subversiones?
– Ah. Pero ¿hay otras?
Marga Segurola multiplicaba ahora sus piernas cortas de ciempiés de sólo dos patas para acercar su sonrisa cínica y su lengua bífida a los escritores que llegaban bajo sospecha de haberse presentado al premio con seudónimo.
– ¿Cuánta pasta gansa te han largado sólo para figurar entre los sospechosos de haberse presentado? ¿Cuánta pasta por ganar el premio? ¿Necesitas los cien millones de pesetas a cambio de vender tu alma a ese parvenu?
Había escritor que trataba de justificarse, otros se le escapaban de las garras llevando la conversación hacia la sorprendente escenografía.
– Tú que eres tan enciclopédica, Marga. ¿De qué estilo es esto?
– Posmariscalismo. Me lo contó el propio Lázaro Conesal. Posmariscalismo heavy.
– ¿Catalán?
– Catalano-valenciano-micénico-balear.
– Lo catalán nos invade.
– Pues el dueño del hotel es de Brihuega.
– Lázaro Conesal. Creo que los vinos que se sirven también son suyos y seguramente cenaremos algo relacionado con el salmón. Tiene piscifactorías en las islas Feroe. Espero que sirva cocaína propia después de los postres.
– ¿Un traficante mecenas?
– Al menos, consumidor. Hay que diversificar los riesgos morales.
Editores y agentes literarios profesionales acompañaban a sus escritores preferidos, siempre recelosos de que se les fueran con la competencia, angustiados los editores por el mucho dinero que Conesal podía poner sobre el tapete verde del mercado literario y alertados los agentes literarios ante la posibilidad de que la fortuna de Conesal entrara en el juego de la subasta de las novedades de sus pupilos.
– No están todos los que son.
– ¿Por ejemplo, Marga?
– Pues no se ve al superagente literario 009 con licencia para matar, Carmen Balcells. Eso quiere decir que no tiene bien colocado ningún caballo para el premio.
– O que ya lo tiene en el bolsillo.
Comenzaban a aparecer managers de editorial de la serie Terminator, especialistas en rejuvenecer editoriales por el procedimiento de despedir a todos los mayores de treinta y cinco años, fueran recaderos o escritores en su tercera fase, con la astucia de excluir del despido a los propietarios, aunque se lo merecieran. Tampoco se conocía caso alguno de ejecutivo bioagresivo de esta naturaleza que se hubiera cesado a sí mismo una vez cumplidos los treinta y cinco años. Se decía de alguno o alguna de estos nuevos profesionales que llevaba pistola sobaquera, spray paralizante o navaja en la liga, ante los odios concitados, estrictamente literarios, pero habida cuenta de que los Terminators de editorial no leían casi nunca, confundían la violencia de las miradas letraheridas con la violencia terrorista desestabilizadora de las reglas de la perpetua y fallada dialéctica entre lo viejo y lo nuevo. Mesas de libreros y libreras con sus cónyuges, vestidos de fiesta del dinero y de las letras, vendedores privilegiados de obras enciclopédicas con ganancias de veinte a treinta millones al año, escritores habitualmente asistentes a premios, fuerzas vivas o supervivientes de la cultura, políticos deseosos de connotaciones culturales, escritores secretos dedicados a la abogacía, la medicina o al tráfico de influencias, aquella noche cohabitaban con representantes de la nueva clase social del Régimen democrático, los nuevos ricos que habían prestado al nuevo poder socialista el colchón de una oligarquía joven que les debía el despegue de su riqueza y algunos tiburones de la oligarquía de siempre que debían algún favor o esperaban debérselo al anfitrión, Lázaro Conesal, conocido como «El Gran Gatsby» en los cenáculos literarios cincuentones donde conservaban todavía la memoria del personaje de Scott Fitzgerald. Todos atendían con una especial tensión el perfume de una nueva transición, irreversible, les parecía la derrota progresiva y final de los socialistas y el retorno al poder de una derecha nacida para gobernar en España desde la época de la horda prehistórica. Incluso se apreciaba una incorporación de efectivos culturales de la nueva derecha, del Partido Popular, ávidos de ir ocupando posiciones en territorios culturales casi copados por las izquierdas durante la Primera Transición. Una de las actividades más excitantes de la noche sería la de descubrir cuántos invasores del PP se habían infiltrado en las mesas más culturalizadas. No faltaban mesas corporativas como la formada por los principales tertulianos radiofónicos, periodistas o escritores dedicados al arte de revisar toda la realidad nacional y humana, todas las mañanas, por orden temático casi alfabético que iniciaban la sesión privada y nocturna intercambiándose información sobre las dificultades de Lázaro Conesal con el Banco de España y el mismísimo Gobierno.
– ¿Y a un crítico de tu prestigio qué se le ha perdido en esta subasta de plumas vendidas?
Altamirano se pasó una mano por su inmensa frente para abortar las perlas de sudor que solían adornarla y dulcificó la segunda mirada que dedicó a Marga Segurola. Ella no se había impresionado por la primera, pero pactó con la segunda y dedicó una sonrisa a la oración compuesta que salió algo seseante de los labios del crítico literario más temido y criticado del Estado.
– ¿Y qué le trae por aquí a la Elsa Maxwell de la literatura al sur de Río Grande?
– Cómo se nota que eres un carroza, hijo.
¿Cómo se te ocurre utilizar el referente de Elsa Maxwell? ¿Quién sabe hoy día quién era Elsa Maxwell?
– No eludas la cuestión, Marga. Con la cantidad de dinero que tiene tu familia, ¿por qué te dedicas a hacer ver que te interesa la pureza de la literatura?
– Familias como la mía son las que han propiciado la mejor literatura que se haya escrito. La peor siempre ha sido a costa de los obreros y los pobres. ¿Quién lee a Gorki? ¿A O'Casey?
– Que tu familia sea literaria no quiere decir que tú lo seas.
– Tengo una novela inédita en la que describo con todo lujo de detalles lo que siente una mujer cuando se da cuenta de que ha tenido la primera regla.
– ¿Cuatrocientas páginas?
– No. Voy de light. Escribir cuatrocientas páginas es una horterada. Ciento cincuenta a triple espacio de ordenador, pero con una gran complejidad técnica y lingüística y cito de vez en cuando a Steiner.
– ¿Al estilo de tu admirado Narciso Arroyos, como si el lenguaje fuese a hacerse una prueba al sastre? Es bonita la definición de Arroyos, ¿no? Se la debo a Alvaro Pombo que a veces maneja el bisturí de precisión.
– Fuiste tú quien puso por las nubes a Narciso Arroyos.
– ¿Yo?
– Cínico. Fue uno de esos escritores a los que tú señalaste con el índice y clamaste: es el escritor mejor situado ante el año dos mil. Aunque eso se lo prometes a todos.
– Es que siempre me paso. Con el tiempo que faltaba todavía… A veces hago balance de todos los escritores a los que les he prometido estar en primera posición en el año dos mil. Me salen cincuenta y tres. Tú misma. Quizá tú estés muy bien situada en el año dos mil. Pero apresúrate, porque ya estamos en 1995 y sólo te quedan cinco años para colocarte entre los cinco mil mejores novelistas españoles. Así que tu novela es compleja, compleja. Debe leerse morosamente. Como la buena literatura. O no leerla. A veces no leer una obra magistral es el mejor servicio que el lector puede hacerle a un autor magistral. Saber que es buena y ya basta. Ciento cincuenta folios a tres espacios. Un viaje en taxi.
– A la velocidad que tú lees, seguro.
Si algún ingenuo mirón de la sociedad literaria asistía al diálogo entre la Segurola y Altamirano veía que llevaban las manos y las muecas enlazadas, mientras las sonrisas rígidas procuraban estar a la altura de las palabras homicidas. Estaban frente a frente el poder mediático y el poder crítico, pero los ojos inocentes no habrían tardado en saltar a otras parejas, otros tríos, grupos de letraheridos que se iban formando entre amabilidades de reencuentro, para solaz de los profesionales, financieros y ricos sin ubicación expresa que habían acudido al premio Venice para ver y dejarse ver. El ambiente se iba cargando de ironía e inocencia, a partes iguales.
– Yo me gano la vida con los sanitarios.
– ¿Ironía o inocencia?
Oriol Sagalés, una de las eternas promesas de la literatura, capaz de haber llegado a los cincuenta años con un número limitadísimo de lectores selectos de los que conocía sus números telefónicos, incluso de las segundas residencias, había contestado suficientemente al presidente de la razón social Puig Sanitarios, S. A., luchador por una ley del mecenazgo que le permitiera tirar adelante una fundación llena de pinturas falsas carísimas y de auténticas baratísimas.
– En mi casa no había libros. Mitifiqué los libros desde niño.
– A mí me ocurrió lo mismo con los sanitarios.
– ¿No había sanitarios en su casa?
– Vivía en una mansión modernista, sin la cual los Sagalés, del textil, se hubieran sentido desnudos frente a la otredad, con espléndidos, viejísimos e inmensos retretes pompeyanos «noucentistes», me parece que en Madrid a eso se le llama novecentismo, creo que diseñados por Rubio. El «noucentisme» había llegado demasiado tarde a mi casa, a tiempo sólo de ocupar los retretes, de la mano de una tertulia que mi abuelo sostenía con Eugenio d'Ors y otros cantamañanas por el estilo. D'Ors sólo consiguió que cambiáramos los sanitarios por la nueva estética, porque a él, decía, le gustaba mear sabiendo dónde meaba y un mingitorio modernista se merecía una casa de putas. Don Eugenio decía putas en catalán y así aliviaba la palabra de morbosidad y sexo. ¿A ustedes les parece que «meuca» puede querer decir puta? No llegué a conocer los mingitorios modernistas, pero me hubieran gustado más, seguro. Los «novecentistas» eran unos sanitarios falsamente prerracionalistas, en los que casi te señalaban el lugar donde debías apuntar el pipí pero faltaba el casi. Los novecentistas eran algo calvinistas, como el presidente catalán Pujol, y predicaban la obra «ben feta», bien hecha, incluso como oscuro objetivo del pipí. A los «noucentistas» les perdía el detalle doricojónico catalán. Yo prefiero la desfachatez barroca del modernismo o bien la real modernidad racionalista. Por eso añoraba los nuevos sanitarios que ustedes fabricaban. Recuerdo que cuando iba a la editorial Anagrama siempre tenía ganas de mear y sólo era para poder hacerlo en sanitarios de su marca.
– Son diseños alemanes.
– De alemanes del norte. No pueden ser bávaros. Con lo que mea esa gente sólo necesita letrinas de boca ancha.
– Del norte, desde luego.
– Tenían algo de diseño nórdico… Danés.
– En efecto. Los diseños vienen de una fábrica de Hollstein… al lado de la península de Jutlandia.
– Tengo una especial sensibilidad para lo nórdico. El norte es la razón y el sur la escupidera. Me encantaría un norte poblado de sureños racionalizados o simplemente civilizados.
– ¿Y si repoblamos el norte de sureños, qué hacemos con los norteños?
– Los subiremos hasta la punta del Polo Norte y después los precipitaremos en el abismo que hay en la otra cara del planeta.
La señora Puig inclinó su cabezón peinadísimo y su escote erosionado por la edad y las consecuencias de la apertura del agujero en la capa de ozono, para hacerle una confidencia a aquella eterna promesa que desde hacía diez años recibía siempre la misma crítica, del mismo crítico, en el mismo periódico: «Uno de los fenómenos más tipificables de la Nueva Narrativa Hispánica es el de Sagalés, escritor ensimismado que sólo permite proximidades a los espíritus más dispuestos a sorprenderse todavía con una literatura opuesta a las leyes del mercado, capaces de entender la lucha casi en solitario de un escritor dotado del don de la ironía secreta como instrumento de conocimiento de un universo que él sólo sabe ver…». Sagalés vio de cerca los labios pintados y cuarteados de la dama, sus dientes limpios pero bicolores por un exceso infantil de penicilina de estraperlo años cuarenta, ojos arácnidos por un rímel contracultural años sesenta con el blanco ensuciado por venillas relavadas por colirios insuficientes años noventa.
– Usted sí que es un gran escritor.
– Muchas gracias, señora.
– No me explico qué hacemos tantos catalanes en una misma mesa.
– A los madrileños les encanta tenernos bajo control para que no les robemos el casticismo. En Madrid saben montar los carnavales y siempre necesitan algún catalán soso y aburrido que se los elogie. A cambio nos dicen que somos europeos.
– Usted no necesita prestarse a estas carnavaladas.
Sagalés trató de escapar a la confidencia sin perder la sonrisa y se encontró con la mirada sarcástica que su mujer le enviaba desde el otro lado de la mesa redonda. Dos Martini secos y ya estaba borracha. Los ojos del escritor quisieron sellar los labios de su mujer, pero ya era tarde.
– Mi marido es el escritor joven más viejo del Mercado Común.
– ¿Es su esposa?
– Se llama Laura. En efecto, es mi esposa. ¿Qué mujer podría hablar a un hombre de esta manera si no estuviera casada con él?
Todos los compañeros de mesa estaban interesados por la descubierta relación entre el joven viejo escritor y aquella mujer algo fondona pero llena de redondeces cálidas que invitaban a ser miradas.
– Si a mí me habían dicho que usted…
Un codazo del primer vendedor de diccionarios enciclopédicos del hemisferio occidental español impidió que su mujer dijera lo que pensaba. Pero ya tenía encima a la señora Sagalés.
– ¿Que era maricón? ¿Homosexual quizá?
– No. Soltero.
– Sí. Eso sí. Mi marido siempre ha sido soltero.
– Mi esposa es de lo más literario que tengo.
Todos, menos su mujer, rieron el sarcasmo del escritor, pero la situación pedía un descanso y el vendedor creyó llegado el momento de poner sobre la mesa las toneladas de libros que vendía al año.
– Detesto que se vendan libros.
Le cortó Sagalés, para añadir:
– Y sobre todo detesto que se vendan los míos. Salvo excepciones, entre las que incluyo a todos los miembros de esta mesa, me irrita que todo lo que yo he ensoñado y escrito vaya a parar a imbéciles. Bastante hago con escribirlos. ¿Qué he hecho yo para que una pandilla de guarros iletrados se lancen sobre esa sangre de mi sangre, carne de mi carne para abusar de ella, practicar tocamientos deshonestos y finalmente comérsela al servicio de un metabolismo incalificable que convierte mi talento en una sucia turba de vitaminas y proteínas que alimentan a un lector generalmente imbécil, tan imbécil que se ha gastado dos, tres mil pesetas en comprar lo que él no ha sabido escribir?
Al vendedor se le había paralizado la sonrisa, la palabra, la gesticulación y por fin acertó a balbucir:
– Pero hombre… Muchos de mis clientes son personas de cultura. Médicos. Dentistas. Abogados.
Laura le guiñó un ojo.
– No trate de convencerle. Mi marido escribe para sí mismo.
– Pues es el primer escritor que conozco que no quiere vender libros.
– Tal vez toleraría que se vendieran siempre y cuando no se leyeran, mediante un compromiso formalizado ante notario ágrafo.
– ¡Qué cosas! Nos está tomando el pelo, ¿verdad usted? Con algo hay que ganarse la vida.
– Yo me la gano honesta y esforzadamente. Me la gano a veces escribiendo necrológicas sobre escritores que están a punto de morirse o que se han muerto hace unas horas. Tengo un gran talento para las necrológicas. Muchos parientes de escritores y gentes por el estilo, recién fallecidos, se dirigen inmediatamente al periódico pidiendo que la necrológica sea mía. Tener una necrológica Sagalés es como tener un Picasso. Incluso podría improvisar ahora mismo una sobre cada uno de ustedes. Por ejemplo de usted mismo. ¿Su gracia?
– ¿De qué gracia habla?
– Su nombre, si es tan amable.
– Julián Sánchez Blesa.
– ¿Cuál es su territorio de apostolado literario?
– ¿Se refiere usted a por dónde vendo libros? Bueno. Supongamos a España dividida en dos hemisferios.
– Es mucho suponer porque España no da para tanto, pero supongamos.
– Pues a mí me toca el hemisferio occidental.
– Ha fallecido Julián Sánchez Blesa y ha quedado seriamente mutilada la memoria literaria del hemisferio occidental español. Gracias a su empecinado forcejeo por elevar el nivel cultural de los ágrafos reproductores se llenaron los hogares españoles de Diccionarios Enciclopédicos y de las obras completas de casi todos los escritores que se llaman Torcuato. Su viuda pide una plegaria por su alma, tan sobria como su vida. Los vendedores de libros en invierno recitan a Shakespeare y en verano viajan a Benidorm.
Come, come, you froward an unable wormes.
My mind bath bin as bigge as one of yours
My heart as great, my reason haplie more
To bandie word for word, and frowne for frowne.
But now I see our launces are but strawes.
– ¿Puede traducírmelo por si debo cabrearme?
– ¡Vamos, vamos gusanos, impotentes e indóciles / Yo también he tenido un carácter tan difícil como el de vosotros / con corazón tan altanero y quizá mayores motivos / para oponer una palabra a otra palabra y malhumor por malhumor. / Pero ahora advierto que vuestras lanzas no son sino débiles cañas…
– Usted que le conoce bien, ¿debo cabrearme?
– Yo le partiría la cara -opinó Laura y el vendedor se echó a reír.
Se encogió de hombros el más antiguo de los escritores prometedores de España, dio así por terminada la implícita audiencia y las miradas se repartieron por el salón principal del hotel. Los encargados de distribuir a los invitados tenían la consigna de respetar el estatus cultural combinándolo con el estatus económico. Así las primeras fortunas del país compartían mesas con los destinados a recibir algún día el premio Cervantes, aun a pesar de que ya hubieran ganado el Nobel, el Planeta y como un refuerzo exótico, les acompañaba algún ganador del premio de poesía Príncipe de España o Loewe o El Corte Inglés o General Motors o Parmalat o Sopas La Teresita siempre que tuviera ese aspecto senatorial que los ya no tan jóvenes poetas españoles, independientemente de la edad, consiguen por el procedimiento de escribir poemas a base de dos citas de Parménides, una cierta desazón metafísica y alguna puesta de sol en islas improbables. Los escritores todavía no consagrados estaban más alejados de la mesa presidencial, donde las fuerzas vivas aguardaban de pie la llegada del presidente en funciones de la Comunidad Autónoma de Madrid, don Joaquín Leguina, a punto de ser sustituido en el cargo por Ruiz Gallardón -triunfante candidato de la derecha que había declinado la invitación por respeto a la representación que aún ejercía su amigo, aunque antagonista político- y de la señora ministra de Cultura doña Carmen Alborch, ambos en fase política terminal a juzgar por los comentarios dominantes que resaltaban lo torpe que había sido Leguina dejándose hundir con la torpedeada nave socialista y en cambio la habilidad que había distinguido a la ministra capaz de durar poco tiempo, pero el suficiente para ser recordada como el único ministro en tecnicolor de toda la historia de España, caracterizada por ministros color caqui militar o gris marengo. Él empresario Regueiro Souza se miró la cara en el espejo oculto en su pitillera abierta, y repasó con sus ojos la corrección del maquillaje que daba a su rostro una continuidad de piel de melocotón sazonado y sólo excesivamente abultada en las poderosas bolsas bajo sus ojos rasgados y con demasiadas pestañas que trataban de captar antes que nadie la llegada de la ministra, pero sus expectativas se cambiaban por el ducal avanzar entre salutaciones desigualmente correspondidas de Jesús Aguirre, duque de Alba, compañero de mesa a juzgar por lo que proclamaba la tarjeta situada ante su cubierto. Antes de la llegada ducal, una silla fue ocupada por Hormazábal, tan exquisitamente calvo y asténico como siempre y tan frugal en las palabras como para dar acuse de recibo de la presencia de Regueiro Souza mediante un ligero chasqueo de dedos. No fueron necesarias más presentaciones en aquella mesa, sorprendida como todas las demás porque los reflectores de las televisiones y los flashes de los fotógrafos urdieron un pasillo de luminosidades por el que avanzaron las autoridades esperadas a las que abría paso, caminando de lado para no darles la espalda, don Lázaro Conesal. A pesar de la nobleza canosa y pechugada de Leguina o de la policromía festiva de bailarina de sambas de la señora ministra de Cultura, todas las miradas se iban a por Conesal, impecable en su traje oscuro de gala Armani, con los cabellos rubios casi blancos de héroe wagneriano metalizado planchados por una gomina carísima, que respetaba el flou de las patillas canosas, de una blancura de hombre de las nieves bien cuidado, en la tez los soles y los vientos de los mejores veleros, las mejores estelas en los mejores Mediterráneos, filtrados cotidianamente por cosméticos Natura Bissé y dos veces por semana un masaje facial completo reparador desde las manos de una masajista especialmente llegada desde Marrakech, en la avioneta particular del millonario que nadie debía confundir con su avión transoceánico destinado a más arduas empresas.
– Aplomo y dinero -comentó Altamirano ante la aparición.
– Plomo y oro -corrigió Marga Segurola. Lázaro Conesal parecía cubierto por la pintura encerada de las carrocerías de coches de lujo, capaz de expulsar el sentido de las miradas y exigir la aceptación de su mismidad. La tendencia a parecerse a un bello modelo de colonias viriles, la corregía Conesal con la gestualidad de ser además el propietario de la colonia y del modelo. De hecho, Lázaro Conesal tenía el aspecto de ser el propietario de cualquier metáfora de su apariencia. Una vez presentadas las autoridades a la esposa del financiero, una ex funcionaría del Ministerio de Hacienda que conservaba un cierto aspecto de muchacha anoréxica y envejecida por las oposiciones, Conesal disculpó la silla eléctrica que iba a dejar vacía junto a la señora ministra, debido a sus obligaciones como presidente del jurado.
– Aunque te dejo bien acompañada, ministra. Mi hijo Alvaro. Acaba de salir del MIT y necesita una guía espiritual cultural mediterránea como tú. Recuerda, Alvaro, que la silla es prestada y en cuanto se emita el fallo, tú a tu sitio y yo al mío.
Alvaro Conesal, chaqueta de esmoquin Armani y pantalones tejanos comprados de segunda mano, se acercó a los labios la mano de la ministra quien a continuación le besó las dos mejillas y se colgó de su brazo para decirle al oído:
– He ganado con el cambio. Los hijos de los hombres guapos son aún más guapos que sus padres.
– Los hijos de los hombres ricos en cambio tenemos menos dinero que nuestros padres ricos.
No le gustó demasiado el comentario a Lázaro Conesal, pero como la ministra lo acogió con un entusiasmo contagioso, rió la gracia de su hijo e inició la retirada hacia los cuarteles del jurado. Adecuó sus pasos a los del detective privado que su hijo había puesto a su estela, mezclado con los guardaespaldas de siempre. Aquel hombre que ni siquiera le había saludado marchaba paralelamente al grupo compuesto por el financiero y sus escoltas habituales, con la expresión de un veterano de acontecimientos aburridos. A Conesal le gustaba conocer a quienes le protegían y de aquel recién llegado sólo recordaba vagamente la eufonía gallega de su apellido y un cruce de monólogo, por parte de Conesal y silencio sostenido aquella misma mañana, durante el almuerzo. El monólogo lo había puesto él y el desganado silencio el detective. A Lázaro Conesal no le faltaron por el camino interpelaciones de segundones dispuestos a evidenciarle cuán tensa y delicadamente vivían el festejo, pero se limitó a dar la impresión de que todo estaba bajo control y que era lógico pero innecesario dudar de que todo estuviera bajo control.
– Y de lo nuestro, ¿qué?
El hombre cuadrado y retador le estaba estrechando la mano, pero en sus ojos había ultimátum y casi agresividad.
– Hormazábal. ¿Tú crees que es el momento?
Rebasó Conesal a su interlocutor, pero se había contagiado el gesto y eran varios los que le tendían la mano y trataban de pegar la hebra.
– ¿Queréis conversación o saber el nombre del ganador? El jurado está reunido y me espera.
Al llegar a la puerta que le abría el camino hacia el escondite del jurado hizo un gesto imperativo para que sus guardaespaldas se detuvieran. Sólo el nuevo detective avanzó hasta situarse en el dintel y quedar de cara a las tertulias del comedor mientras Conesal pasaba a su lado sin conseguir otra vez recordar su apellido y sin ninguna gana de preguntárselo.
– ¿Quién va a ganar?
– Sánchez Bolín.
– ¿Seguro?
Ariel Remesal, ganador de siete premios periféricos de mediana importancia, señaló un título en la lista de seleccionados para que lo captara su compañero de mesa, Fernández Tutor, un editor para bibliófilos, también llamado El bibliófilo de la Transición por las muchas subvenciones conseguidas para sus ediciones dedicadas a rescatar del olvido los libros más perfectamente olvidables, convertido en Juez Supremo del Juicio Universal de la Historia de la Literatura Olvidada, capaz de decidir una posteridad literaria ennoblecida por el papel de barba y las encuadernaciones en las pieles fetales más caras de los mejores mataderos.
– Las tribulaciones de un ruso en China. ¿De Sánchez Bolín?
– Es una paráfrasis típicamente sanchezboliniana. Esa afición, ya algo carroza, que tiene por los mestizajes culturales, así en los materiales como en las finalidades. Julio Verne y caída del Muro de Berlín. ¿Qué tribulaciones puede tener un ruso poscomunista en la China que teóricamente sigue siendo comunista?
– En efecto. Es muy sanchezboliniano. También el seudónimo: Mateo Morral, un anarquista de comienzos de siglo. Más antiguo que el ir a pie. Son las bromas nostálgicas de una izquierda de guardarropía, con despensa y llave en el ropero -terció Andrés Manzaneque, el mejor poeta y novelista gay de su generación en las dos Castillas, apreciación no aceptada por los mejores poetas y novelistas gays de León, que rechazaban mayoritariamente la unidad político-administrativa autonómica formada por Castilla la Vieja y León. Estaba de acuerdo con Alma Pondal, nacida Mercedes hasta un descubrimiento adolescente de Mahler, la mejor novelista ama de casa de su generación que había acudido con su marido, el mejor ingeniero de puentes y caminos de su generación. Fue más lejos del simple acuerdo.
– Habría que practicar una desanchezbolinización de la novela española. ¡Basta ya! De hecho, Sánchez Bolín sólo ha aportado una cosa positiva.
– ¡Qué constructivo estás esta noche!
– Ha puesto en evidencia el costumbrismo agotado de Delibes y los delibesianos y de los del posrealismo socialista refugiados en la llamada novela negra.
– Novela cachumbo. Ya huele a mierda. Con perdón.
– Peor que a mierda. Huele a nada.
Al mejor novelista gay de las dos Castillas de su generación no había quien le parara ya.
– Y aprovechando que estamos en España, junto a la desanchezbolinización habría que descatalanizar la literatura española. ¡Qué horror! ¡Ese castellano periférico de los Marsé, los Mendoza, los Azúa y los Goytisolo! Apesta a pan con tomate y al María Moliner.
– Peor aún. Al Diccionario Ideológico de Casares. Por cierto, ¿está Sánchez Bolín? Nunca asiste a estos saraos. Si está es que…
– Está.
El dedo de la mejor novelista ama de casa, especialmente restaurado por la manicura para el evento literario, señalaba hacia una mesa relativamente bien situada en relación con la presidencia, no ya por la presencia en ella de un Sánchez Bolín insospechadamente adelgazado, sino también por la del único premio Nobel español realmente existente, con toda la literatura almacenada en la triple papada que le comunicaba los labios desdeñosos con el triple abdomen. Otro académico amueblado como tal por la edad, la biología en general y la erudición, así como Justo Jorge Sagazarraz, el avejentado por una calva oval y una descuidada barba canosa heredero de una empresa naviera de capital mixto y Mona d'Ormesson, traficante de influencias intelectuales, traductora en sus horas libres del Sir Orfeo, la versión medieval anglosajona del mito de Orfeo y Eurídice. Sagazarraz permanecía más de pie que sentado, se iba más que estaba, balbuciendo excusas para merodear por la sala, saludar y ser saludado y a cada vuelta parecía haber acabado con una petaca entera de whisky que le ponía las mejillas progresivamente recorridas por capilaridades lilas. La dama recitaba al borde de la huidiza y rolliza oreja de Sánchez Bolín que se aposentaba las caedizas gafas con un dedo corto y gordezuelo, para luego llevárselo a la inacabable frente para pescar y aplastar perlas de sudor.
Pues ahora he perdido a mi reina
la más hermosa dama que nació jamás.
Nunca volveré a ver mujer.
Al bosque salvaje me retiraré,
y viviré allá para siempre,
con fieras agrestes en la selva gris.
– Precioso, ¿no?
– Precioso.
– Dispone de una dignidad poética que no tiene nada que envidiar a lo mejor de la literatura órfica.
– Desde luego.
– Estoy muy contenta con mi trabajo. Además, cuento con el beneplácito de García Gual. ¡Es un genio este hombre! Su libro Mitos, viajes, héroes, publicado por Taurus ha sido mi libro de cabecera durante años.
– Admirable. Admirable -concedió Sánchez Bolín.
– Admirable, admirable -ratificó el naviero Sagazarraz.
– ¿Le interesa a usted la mitología?
Sagazarraz tardó en comprender que la dama órfica se dirigía a él.
– Me interesan los viajes. Soy naviero.
– ¡Naviero! Una profesión mítica. ¿Sus barcos dan la vuelta al mundo? ¿Recorren cargados de petróleo las venas del mundo industrial?
– En mi casa siempre hemos fabricado pesqueros, especialmente dedicados a la pesca del calamar.
La traductora empezó a perder el brillo de sus ojos.
– Calamar fresco, eso sí.
Desgravó la situación el naviero, pero no ganaba posiciones ante la dama selectiva.
– En mi casa jamás se han pescado calamares fritos a la romana.
La traductora había perdido todo interés por Sagazarraz, pero recuperó su mejor mirada brillante ora a Sánchez Bolín, ora al premio Nobel. Gastado Sánchez Bolín como receptor de sus prodigios se lanzó sobre el premio Nobel, que no estaba para gaitas órficas porque exclamó en latín:
– Nemo secare loquitur, nisi qui libenter tacet.
Y la frase hubiera quedado encerrada en su propia escasez, de no haberla culminado el escritor con un regüeldo. Pero la dama órfica estaba dispuesta a cualquier cosa para continuar siéndolo y puso más chispas de entusiasmo en los ojos para decir:
– Verecundari neminem apud mensam decet.
Molesto el premio Nobel por no haber escandalizado a nadie, puso voz de bajo cantante ruso y llevó la conversación hacia el sur del cuerpo.
– Cuando cambia el tiempo lo noto porque me pican los cojones.
La traductora pensó que al premio Nobel le agradaría mantener un pulso y no hizo caso de la risotada que se escapó de los labios ya perennemente húmedos del achispado Sagazarraz. Renovó brillo malicioso en sus ojos, los dirigió con toda la luminosidad posible a los del Nobel al tiempo que contestaba:
– Debe tenerlos del tamaño correspondiente a lo mucho que habla de ellos.
– Se equivoca. Los tengo pequeñitos y pegados al ojo del culo. Como los tigres.
– Eso se opera.
– Los he tenido ahí toda la vida. Forman parte de mi personalidad. Con ellos he conseguido follarme hasta a mis traductoras al samoyedo.
Todos los ojos sentados a la mesa se dirigieron hacia la voluminosa bragueta del escritor, excesiva para la alta delgadez del resto de su anatomía, incluso Sánchez Bolín contemplaba la orografía abdominal del premio Nobel como si fuera a entrar en erupción. Pero los ojos de Sánchez Bolín se sorprendieron al distinguir entre los merodeadores de las mesas a un personaje familiar e impropio de la situación.
«¡Coño!», pensó y casi dijo, al tiempo de que sus ojos se encontraran con los del extraño invitado e intercambiaron guiños de complicidad. No los suficientes como para que Sánchez Bolín no se levantara y fuera hacia su silencioso intercomunicador.
– ¿Qué hace usted aquí?
– Veleidades literarias.
No daba para más la conversación y los camareros aparecieron en formación de ejército de ocupación de opereta vienesa y tras desfilar con las bandejas voladoras sobre sus cabezas, divididos en piquetes de gala se cernieron sobre las mesas, para dejar unos los platos de entremeses sutiles «nouvelle cuisine» marcada por el art déco, y llenar los otros las copas con el cava catalán que acompañaba según el menú, el entrante.
– ¿Catalán? -preguntó Mudarra Daoiz, un académico especializado en el uso del diminutivo en la prosa femenina española del siglo XVII, al tiempo que sus ojos enrojecidos y duros detenían el movimiento escanciador del camarero, tanto como sus venosas manos cruzadas sobre la boca de la copa flauta, mientras sus labios se endurecían como piedras para preguntar acusadoramente al camarero:
– ¿Catalán?
– No, señor, soy de Alcázar de San Juan.
– Me refiero al champán.
– Es cava, bueno, champán catalán, sí, señor.
– Me niego a tomar nada catalán mientras persista en Cataluña el genocidio contra la lengua española.
La mirada recolectora de solidaridades del académico recibió apatía y deseos de tomar champán, viniera de donde viniese, con excepción de la traductora de Sir Orfeo, que se puso un antebrazo sobre los ojos al tiempo que echaba el cuerpo bruscamente hacia atrás poniendo en peligro la estabilidad de la sólida silla eléctrica.
– ¡No!
Había evidente curiosidad común por el destino del no. ¿No al cava catalán? ¿No al genocidio contra el español en Cataluña? ¿No a la actitud numantina y patriótica del académico?
– ¡No! ¡No puedo creerlo!
¿Qué no podía creer o en qué no podía creer? La traductora había retirado su antebrazo de los ojos y miraba al viejo académico como si fuera una golosina a la vez sexual y mental, hasta el punto de que la anciana esposa del académico trató de salir al paso de la impertinente mirada y su marido enrojeció al tiempo que se le esturrufaban las marchitas plumas del pavo real que fue en aquellos tiempos en que le tocara una teta en Exeter a una profesora islandesa especialista en el paisaje literario en la obra del Arcipreste de Hita. La profesora tenía fama de poseer unos pechos que ganaban todas las batallas a la ley de la gravedad, no precisaban sostenes y emergían como flotadores de una rubia ceniza ahogada en el océano de las miradas más eruditas y lascivas de las literaturas románicas. Cuando el profesor consiguió tocarle una teta, en las idas y venidas de una larga conversación sobre el Góngora costumbrista, recordó unos versos de Garcilaso: Dó la coluna que el dorado pecho / con presunción graciosa sostenía. Pero poco le preocupó la metáfora garcilasista del cuello cuello. La teta. La teta. No la toquéis más, así es la teta. Por fin los labios de la traductora abandonaron la forma corazón subrayada por el color sanguina más grasiento de Margaret Astor y se abrieron para adjetivar al académico.
– ¡Qué mono!
La esposa del académico fue sin duda el poblador más desconcertado de la mesa y el académico el más apabullado, porque aunque elogioso el epíteto, lo analizó semánticamente con toda la rapidez que le permitieron sus neuronas y llegó a la conclusión de que en su circunstancia era un epíteto poco de agradecer, que le reducía a la condición de osito de peluche en manos de aquella descarada y por eso estiró el pescuezo maltratado por el cuello almidonado de la camisa estrenada el día del discurso de investidura académica del duque de Alba.
– Por cierto, ¿habéis visto a Alba?
– Está en aquella mesa, Mudarra.
– ¿Están aquí los Albó, los conserveros de bonito? -se interesó Sagazarraz, pero Mudarra pareció no entenderle y seguir dedicando la atención a su esposa.
– ¿A qué mesa te refieres, Dulcinea?
La esposa del académico señaló con un dedo sarmiento ensortijado con una baratija búlgara, fruto del Simposium sobre lecturas ochocentistas del Lazarillo de Tormes, celebrado en Sofía en 1958, la mesa en la que el duque de Alba centraba la atención de los comensales con un discurso que los dividía en apocalípticos e integrados, los primeros irritados por la exhibición de pedantería controlada del señor duque y los segundos seducidos por el collage mental del ex jesuíta, capaz de mezclar a las genealogías más necias de la aristocracia española superviviente, con las genealogías de la escuela de Frankfurt o del mismísimo György Lukács. Entre los apocalípticos dos socios de Conesal, el financiero Iñaki Hormazábal, «el calvo de oro» para las damas del todo Madrid o «el asesino de la Telefónica», denominación merecida por su manía de comprar, matar, desguazar, vender empresas por teléfono y Regueiro Souza, chatarrero y propietario de avionetas de alquiler, íntimo del jefe del Gobierno, fuera el que fuese, al que se dirigía incluso dándole la espalda. Entre los integrados, Beba Leclercq, de los Leclercq de Tejados y Demoliciones, una rubia elástica y dorada casada con un
Sito Pomares, de Pomares amp; Ferguson, bodegueros de Jerez, un rubicundo cuadrado y pecoso, más Ferguson que Pomares. Beba Leclercq se había confesado con el duque de Alba cuando aún era eclesiástico y le encantaba cómo hablaba el alemán, incluso le había pedido alguna vez la absolución y la penitencia en alemán. En cuanto a su marido, le gustaba todo lo que le gustara a su mujer, pero no que su mujer les gustara tanto a los hombres.
– Duque -dijo Beba, con una entonación que más parecía haber querido decir «padre».
– Dime, hija mía. ¿Cuántas veces?
– No si yo… Yo quería recordarte que la última vez que nos vimos fue en casa de Tato Hermosilla, el marqués de San Simón y ya nos hablaste de ese ruso, Lucas. Me pareció ¡tan interesante!
– Lo peor de los marqueses de San Simón es que ni siquiera saben dónde está San Simón o en el mejor de los casos lo asocian con un queso, y un queso gallego, para más INRI, y lo peor de Lukács, quien. por cierto querida no fue ruso sino húngaro, fueron los discípulos que le salieron al pobre, incluida esa Agnes Heller que es una fugitiva del terror rojo y todo para irse a Australia a hacer el canguro posmarxista. ¡Mudarra!
El duque había percibido cómo se acercaba el viejo académico fugitivo del cava catalán y de la traductora de Sir Orfeo, malcaminando sobre sus pies hinchados, con la olvidada servilleta colgándole del cinto y la sotabarba sublevada sobre el cuello de la camisa historiada demasiado estrecha. La mano que tendía el duque predisponía al besamanos por su blandura, pero el académico contuvo el deseo de acercarle los labios y la estrechó con un entusiasmo que provocó el arqueo displicente de la ceja izquierda del señor duque.
– ¡Alba! ¡Querido Alba! ¿No ha venido Cayetana?
– Ha tenido un disgusto de muerte con uno de nuestros perros y le he dicho: Cayetana, tú disgustada eres una bomba de relojería dinástica. Un enfado tuyo puede cargarse al Gobierno y, por supuesto, el premio. No vengas. ¡Se lo he prohibido!
Reía el duque solazado por su capacidad de prohibirle algo a la duquesa y reía el académico por la mucha gracia que le hacía todo lo que dijera Jesús Aguirre y Ortiz de Zárate, duque de Alba consorte.
– ¿No cenas, Mudarrito?
– Calla… calla…, estoy muerto de hambre pero me ha tocado una mesa de infarto y sólo faltaba que me sirvieran champán fenicio catalán. ¡Qué compañeros! El premio Nobel realmente existente, el posmarxista de Sánchez Bolín, un pescador de calamares completamente borracho y una tía siniestra, traductora de Sir Orfeo.
– ¡Mona!
– ¿Tú también trivolizando a base de epítetos?
– Mona d'Ormesson de los Fresnos de Ruiseñada. ¿No caes? Es la prima de la condesa de los Cantos, la amante de Paco Umbral y de Unión de Explosivos de Riotinto.
– ¿Esa excéntrica es una D'Ormesson?
– Hija del mismísimo Pocholo d'Ormesson.
– ¿Y por qué le ha dado por la materia órfica?
– Porque se separó del marido y ahora va por los infiernos detrás de ese escritor del que se dice que es el mejor escritor inglés en lengua española.
– ¿Javierito Marías?
– Frío, frío, querido. Además, se dice el pecado pero no el pecador. En cuanto al ex joven Sagazarraz, el pescador de calamares como tú le llamas, no lo descuides. Su padre tiene una de las fundaciones culturales más interesantes de España.
– ¿El padre de ese piripi?
– La Fundación Saudade.
– ¿La Saudade de ese borracho?
– La saudade, querido, invita a beber.
Rió el duque su propia gracia, pero sus ojos móviles no perdían los saludos que le llegaban desde otras mesas a los que correspondía con un alzamiento de copa, ceja o nariz de mayor a menor aceptación del homenaje recibido. Le había dedicado una ceja a un ex joven que reconocía pero no lo suficiente como para asociar su cara con su apellido.
– Oye, Mudarrito, ¿aquél no es Sagalés?
– ¿Catalán?
El mohín de asco del sillón W bis de la Real Academia de la Lengua constituía su declaración de principios étnicos.
– Pero qué te pregunto a ti, si te has quedado en el Arcipreste.
– En el Arcipreste y en Valle Inclán. De ellos abajo, ninguno.
El duque borró de un manotazo lo dicho por el académico y fue suficiente el ademán para cerrar la audiencia.
– Nos vemos en la Academia, Mudarrito.
Se volvió Alba hacia sus compañeros de mesa.
– ¿De qué hablaba?
– De los marqueses de San Simón.
– No. De un tal Lucas -insistió Beba Leclerq.
– Continuaré por Lucas, como tú dices, y luego seguiré con el majadero de Hermosilla, el marqués de San Simón. Venía a cuento Lukács a propósito del problema del conocimiento y la distinción entre el conocimiento filosófico y el literario. ¿Cierto? Yo estoy con Lukács, no siempre, pero esta noche sí, en que el espíritu confisca aquello que no se le asemeja, asemejándolo para poseerlo.
Sagalés se había sentido insuficientemente reconocido por Alba. Siempre se sentía insuficientemente reconocido, mucho peor que serlo poco o nada. Los camareros preparaban el desfile ocupacional previo al segundo plato.
– Ni una votación todavía -se quejó la esposa del fabricante de sanitarios Puig.
– Supongo que respetarán un cierto ritual antes de dar el fallo.
– Seguro. Pero me han dicho que en ésta, como en todas las demás actividades, Lázaro Conesal es una apisonadora. Ganará el premio quien él elija.
– ¿Tiene buen gusto literario?
Sagalés tenía sed de vino tinto, y lo reclamó a un camarero pasando por encima de la mirada irónica de su mujer. Apuró la copa en cuanto se la llenaron y le arrancó una vibración con un golpe de dedo para que el camarero volviera a llenarla.
– En España los premios siempre se fallan contra alguien. Siempre hay que preguntarse no a quién se lo han dado, sino a quién han conseguido quitárselo. En cuanto al gusto de Conesal, sí, tiene buen gusto literario, sí. Redacta los mejores balances de gestión de todas las sociedades anónimas de España.
– ¿Su padre tiene buen gusto literario?
Alvarito Conesal se inclinó hacia la señora ministra y compuso una sonrisa enigmática.
– Tiene las colecciones completas de La Pleiade, Bompiani, Aguilar.
La ministra se reía.
– Pues ya tiene mérito, porque yo he querido tener las de Aguilar y no las he conseguido.
– Mi padre se las enviará al ministerio.
Alvarito se apuntó el pedido en el puño de la camisa con un rotulador Ferrari.
– No sé si aceptarlo. Los del diario Mundo lo considerarían prevaricación o una muestra más de mi escaso continente y contenido ministerial. Por cierto. He observado que este hotel se llama Venice y dudo que sea un error del rotulador. ¿De dónde viene el nombre?
– De Jim Morrison. Es un homenaje a Jim Morrison.
– El hotel es de su padre. ¿A su padre le gusta Jim Morrison?
– Mi padre tiene unas reservas culturales imprevistas. Conseguí aficionarle a Jim Morrison y en los últimos viajes a París siempre va a ver su tumba en el cementerio del Père Lachaise. El avión particular de mi padre se llama Père Lachaise. Otro homenaje a Morrison. Tenemos toda la discografía de Morrison.
– Me encanta Morrison. E incluso recuerdo ahora la canción en la que se menciona Venice.
La señora ministra canturreó acercando sus labios absolutos a la oreja de Alvaro Conesal.
Blood in the streets runs a river of sadness.
Blood in the streets, it's up to my thigh.
The river runs down the legs ofthe city.
The women are crying red rivers ofweeping.
She carne in town anthen she drove away.
Sunlight in the hair.
Indians scattered on dawn's highway bleeding.
Ghosts crowd the young child's fragüe eggshell mind.
Blood in the streets of the city of New Heaven.
Blood sains the roofs and the palm trees of Venice.
Blood in my love in the terrible sommer.
Blood red sun ofPhantastic Los Angeles. [1]
Con una oreja colapsada por la ministra de Cultura, la otra atendía la conversación que sostenía Joaquín Leguina con su madre. Reservón pero tierno, con aquella dama de un moreno violeta, alta y alargada incluso en las ojeras ojivales, el presidente en funciones del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid pasaba por alto la voluntad de la dama de cantársela a los luceros del alba desde el supuesto de que no tenía pelos en la lengua.
– Yo no tengo pelos en la lengua.
– Pues hace usted muy bien.
– Y aunque mi marido me esconda para que no diga lo que pienso, yo digo lo que pienso.
– Siempre hay que decir lo que se piensa.
– Yo a ustedes no les voto. Yo, si votara a las izquierdas, votaría a las de verdad. A los comunistas. Y eso que me parecen también unos reformistas y Anguita un santurrón. Yo pienso…
– Señora, tengo una gran amistad con los comunistas y en mis años mozos les rebasaba por la izquierda. Cuando ellos eran unos revisionistas esclavizados por la coexistencia pacífica y la guerra fría, yo quería irme a las montañas a hacer la revolución.
– Pues no haberse privado. Todo para acabar de socialdemócrata descafeinado y además para perder. Un socialista del peso gallo nutrido por las sobras intelectuales del reaccionarismo neoliberal inglés, con el imbécil de Popper a la cabeza. Yo a usted no le he votado para las elecciones autonómicas, pero tampoco a ese chico de la derecha, Ruiz Gallardón, ese que tiene pinta de jugador de polo miope. Yo voy así de clara por la vida. No tengo pelos en la lengua.
– Mamá.
Alvarito parecía asaltado por una necesidad urgente de comunicarse con su madre y dejó una sonrisa como un soplo para disculparse por la intromisión.
– Mamá.
– No me gastes la filiación, Alvarito, que ya te he oído.
– He pensado que podrías explicarle al señor Leguina ese proyecto que tienes de un concurso de mantones de Manila a beneficio de los niños de Ruanda.
– Ahora sí que le atraco, Leguina. Mi hijo tiene razón. ¿Qué sabe usted de los mantones de Manila? Ante todo voy a identificarme porque no me gusta que se me conozca como la señora Conesal. Mi nombre es Milagros Jiménez Fresno.
Hormazábal, «el calvo de oro», consiguió dejar la cara en la mesa como si escuchara los alegatos de Alba en favor de una recuperación urgente, necesaria, sine qua non de Walter Benjamín y enviar el espíritu de excursión por el salón. Junto a su oreja sonaban los suspiros de ansiedad o de tedio de Regueiro Souza, a la espera de que le dieran entrada en el monólogo de Alba, de vez en cuando estimulado por Beba Leclerq, mientras el marido,
Pomares amp; Ferguson bostezaba como un Pomares y ponía cara de bienestar biológico social como un Ferguson. Regueiro Souza no sabía si poner cara de chatarrero rico o de rico propietario de avionetas de alquiler y optó por ponerla de rico por encima de las veleidades intelectuales de un duque consorte y de una mal casada. Hormazábal se sacó un teléfono del bolsillo y hasta el duque de Alba enmudeció, cerniéndose un cerco de silencio en torno del financiero. No quería llamar a nadie, simplemente tocar algo que le comunicara con la realidad y de todas las miradas expectantes o irónicas que le rodeaban escogió la de Alba como interlocutor.
– No pienso arruinar a nadie esta noche.
– Es que tu teléfono tiene una fama…
– Quería simplemente hacer algo con las manos. Tú has escogido la palabra escrita o gaseosa para hacerte el dueño del mundo. Yo necesito una herramienta.
– Eres el trabajador manual del capitalismo especulativo.
– Compro y vendo por teléfono. Transformo el mundo gracias al teléfono. ¿Puedes decir tú lo mismo de la literatura?
– Pero ¿quién piensa en la literatura, Hormazábal? ¿Qué tiene que ver esta reunión con la literatura?
Hormazábal se encogió de hombros y volvió a desenfundar su teléfono de bolsillo, pulsó el número deseado y los restantes miembros de la mesa disimularon su interés por la conversación que siguió en la que el financiero hablaba en perfectos monosílabos naturales y cuando acabó volvió a su circunstancia a tiempo de comprobar que el duque no le había quitado la mirada de encima, pero que ahora se veía obligado a retirarla porque el camarero depositaba un plato ante su pecho. Lo olisqueó el de Alba y aplicó una pragmática sanción especialmente dirigida a Hormazábal.
– Esta noche no tiene nada que ver ni con la literatura ni con la gastronomía. Salmón. ¡Qué horror! ¡Qué horterada!
El mejor novelista gay de las dos Castillas acogió con escepticismo el segundo plato. Acercó peligrosamente la punta de su afilada nariz al guiso, dibujó el asco en el rostro y contempló desafiante a los comensales que le interesaban, el pluriganador de premios periféricos, Ariel Remesal, y el editor para bibliófilos, Fernández Tutor. O no repararon en el imperativo de su mirada o ni siquiera repararon en él, porque por más que insistió en imantar silenciosamente su atención no lo consiguió y se vio obligado a exclamar:
– Intolerable.
– Es lo que yo decía.
– En cambio yo no acabo de estar de acuerdo.
– Lo que es intolerable es intolerable y más en este marco y con este anfitrión.
– No veo qué tiene que ver la política editorial de Alfaguara con este marco y con este anfitrión.
– Me parece que no hablamos de lo mismo.
Fernández Tutor puso cara de bibliófilo encuadernado en piel de feto de cabra vieja, mientras Ariel Remesal lanzaba una mirada mandoble al mejor poeta gay de Cuenca, quien trataba de utilizar sus ojos y su nariz para concitar atención hacia el plato de salmón y como no lo consiguiera quiso ayudar a sus desganados interlocutores con alguna pista.
– Odio los animales de granja que conservan el aura de lo que ya no son.
Remesal y Fernández Tutor empezaban a estar gravemente desconcertados.
– ¿Tal vez alguna metáfora postorwelliana?
– ¿Acaso el Gran Hermano dirige el paladar universal del universal supermercado?
Mas como considerara corto el interés de sus desconcertados oyentes o corta su capacidad descodificadora, se levantó y arrojó ostensiblemente la servilleta sobre el plato de salmón sin respetar su almidonada condición inmaculada.
– Me voy a saludar a Sagalés.
– ¿Le conoce usted?
Ni siquiera miró al pactista Fernández Tutor, dispuesto a superar la grave desconexión que habían padecido.
– Me interesa, es uno de los pocos escritores que me interesan.
Y sorteó las mesas como un piloto de rallies peatonales para detenerse ante Sagalés y sin presentarse ni darle tiempo de asumir su nueva situación señalarle el contenido del plato.
– Salmón. El pollo de la posmodernidad. Y pronto la langosta será el pollo del siglo XXI, para vergüenza del inventor de la Langosta al Thermidor. O ¿acaso no estamos asistiendo a un Thermidor alimentario? Desde que han llegado los socialistas al poder sólo sirven salmón en estas verbenas. Con el pastón que tiene el Conesal y nos ofrece un menú de congreso de editores llorones o de reunión de editores supuestamente exquisitos que no van más allá del pollo de granja y de la Coca-Cola descafeinada.
– ¡Salmón! -exclamó Sagalés soñadoramente y añadió-: ¡Salmón Rushdie, el gran escritor perseguido!
Carraspeó la señora Puig.
– ¿Se refiere usted a Salman. Salman Rushdie?
– Salman es Salmón en español. Lo sé bien porque es un escritor que admiro.
– ¿Le gusta a usted como escritor?
– Nada. Me da vómitos y sobre todo detesto su novela Versos satánicos que parece un premio Planeta.
– Cierto, muy cierto.
– ¿No me pregunta usted por qué le admiro si lo detesto como escritor?
– ¿Como luchador?
– Como luchador es un idiota. A quién se le ocurre meterse con el Corán, un librito pseudosagrado de una religión herética.
– Pues no sé.
– Le admiro porque es un atracador de lectores con el cuento de que le persiguen los integristas islámicos y le ha sacado dinero hasta a Margaret Thatcher, a la que jamás se le había conocido una obra de beneficencia, ni personal ni de estado. La señora Thatcher odia la literatura y a los escritores, con la excepción de Kipling en su dimensión imperial. Si la hubieran dejado habría sido capaz de torturar con sus propias manos a la mayoría de pésimos escritores ingleses contemporáneos, mas no por pésimos, sino por escritores. Pero se ha visto obligada a soltar pasta gansa para proteger a un subdito del imperio que es casi negro, ¡qué horror!
– Realmente cualquier salmón es asqueroso pero éste parece el más asqueroso de los salmones.
El vendedor de libros más importante del hemisferio occidental español se sintió aludido porque Manzaneque señalaba precisamente el salmón contenido en su plato ya pellizcado por la punta del tenedor.
– Hombre, no es caviar pero se puede comer. Excesivamente hervido, ése sería el defecto que yo le encontraría y a mí me ha tocado la parte de la ventresca, que si bien es más gustosa, peca de algo grasa y es mucho mejor comerla asada porque así se diluyen las vetas blancas de grasa. ¿Las ve usted?
La punta del tenedor señalaba bien dibujadas vetas blancas contrastantes con el empalidecido color salmón dominante.
– Usted es un posibilista. Sagalés, ¿opina lo mismo?
Ante su insistencia, Sagalés reparó no sólo en que aún seguía allí el joven interpelador, sino que insistía en la interpelación y le concedió una mirada de curiosidad.
– ¿Puede justificar su odio a los salmones?
– Todos los salmones de granja son asquerosos.
Se envalentonó el joven novelista hasta la exageración y se atrevió a apuntar con un dedo a Sagalés.
– Yo soy un gran admirador suyo.
– Tutéame, chico, ni siquiera podría ser tu padre.
– Es que soy de provincias.
– ¿Tu gracia?
– ¿Qué gracia?
– Tu nombre.
– Andrés Manzaneque, de Cuenca y a mucha honra.
– El poeta y novelista, I suppose?
El conquense desmesuró todo lo que tenía en la cara y desde la desencajada desmesura explotó:
– ¿Ha leído mi novela? ¿Cómo sabe que soy poeta y novelista?
– A tu edad y, según sospecho, siendo hijo de la vastedad profunda de las provincias más serias de España, se es poeta y novelista, por este orden.
Porque donde se ponga la poesía que se quite la novela. Te he leído. Yo leo a los enemigos, no soy como ese Nobel concupiscente que desprecia todo lo nuevo. Tu novela es muy buena en las tres cuartas partes primeras, pero luego te acobardas…
La voz de la señora Sagalés se impuso sobre la de su marido para terminar la frase.
– … y no rematas la gran promesa cosmogónica que debe aportar toda novela.
– Me lo has quitado de la boca.
– Siempre se lo quito de la boca para que no se canse, porque les dice lo mismo a todos los escritores noveles, al menos a los de Cuenca.
– Sigue escribiendo, sigue en Cuenca, pero sobre todo sigue soltero -recomendó Sagalés al progresivamente irritado Manzaneque y le dejó plantado a su lado, mientras devolvía la atención a las mesas llenas de poder económico, cultural, político. Un calvo excelentemente diseñado estaba llamando por teléfono en la mesa del duque de Alba. Luego contempló compasivamente al humillado poeta novelista.
– Cuando seamos mayores nos sentarán en mesas donde no habrá derecho a la mala leche, donde nadie estará dispuesto a matar a su padre por una frase brillante y donde nos servirán los mejores pedazos de salmón, de Salmón Rushdie.
– ¿De qué vas por la literatura, tío? Cualquiera diría que tú eres García Márquez.
El mejor novelista gay de las dos Castillas parecía a punto de llorar y Sagalés de reír.
– ¡Qué horror! ¡García Márquez! ¡Ese fabricante de bestsellers! Lo lee todo el mundo.
Manzaneque sobrevoló su mano pálida, delgada, alada sobre la copa de vino, la pinzó con los dedos, la despegó de su aeropuerto blanco, la empuñó como si su apasionada mano fuera a romperla y lanzó el contenido tan blandamente a Sagalés que el líquido se quedó a medio camino sobre el escote cuarteado de la señora Puig.
– Collons [2]! -dijo el señor Puig lanzando la servilleta sobre la mesa, disponiéndose a levantarse, pero a la espera de que su mujer le contuviera el gesto.
– Pepitu, no t'emboliquis. Son escriptors. Ja se sap.
– Escriptors… escriptors… uns poca soltes, és el que son [3].
Un haz de reflector de televisión les enmudeció y recompuso sus gestos preferidos, conscientes de que posaban para la galaxia. El haz se detuvo en Sagalés y la señora Puig le comentó en voz baja:
– ¡Me parece que le han reconocido!
Pero el haz de luz se fue hacia otra mesa y el grupo se quedó desnudo y cansado, conscientes de la necesidad de recomponer la cohabitación. La esposa de Puig, S. A. observó honestamente alborozada que un camarero negro estaba hablando con la esposa de Conesal.
– ¡Qué original, tú! Un camarero negro. Recuérdame, Quimet, que contrate camareros negros para la caldereta de este año en Llavaneras.
La señora Sagalés sondeaba a un camarero blanco sobre la posibilidad de conseguir una botella de whisky.
– Yo sin whisky es que no puedo con el salmón.
Sagalés y la señora Puig partieron hacia los lavabos para curarse las manchas, dividieron sus caminos previa sonrisa de complicidad heterosexual y el escritor hizo caso a la propuesta semiológica de un ángel prerrafaelista sexuado con una verga de caballo reinterpretación posmariscalista y no se equivocó. En el lavabo masculino se encontró a un recién nombrado manager de grupo editorial, de la raza Terminator, orinando con el pene en posición horizontal para que salpicara el pipí convertido en una imaginaria fuente luminosa. Junto a él miccionaba con dificultades un coloreado bebedor de una petaca de plata. No contuvo el gesto el achispado, pero quiso justificarse.
– Justo Jorge Sagazarraz. Naviero especializado en la fabricación de pesqueros dedicados a la pesca del calamar. Es mucho mejor este whisky que el que te ofrecen aquí. Mucho postín y mucha beautiful people, pero no pasan del JB y eso ya es estándar. Eso ya lo bebía hasta Ceaucescu y lo beben los parados. Todos los obreros que yo despido beben JB, porque cuando les despido les regalo una caja. Pagando de mi bolsillo. Soy empresario, una vieja joven promesa de empresario y me jode despedir trabajadores.
Terminator Belmazán no se limpió las manos en el lavabo, pero sí sacó una tarjeta del bolsillo de su chaqueta y se la tendió a Sagazarraz.
– Observo que tiene problemas de orina y de racionalización de empresas. Me llamo Ginés Belmazán y soy especialista en colocar las empresas y sus hombres y mujeres de acorde con el próximo milenio.
La puerta de la toilette se había abierto y Terminator al salir se cruzó con un hombre de aspecto entre la severidad congénita y el desencanto histórico. El hombre desencantado se limpió las manos mientras escuchaba de reoído la continuada disquisición de Sagazarraz sobre él whisky y los empresarios.
– A mí no me reconvierte ni Dios. ¿Qué se habrá creído el tío ese? Acabo de descubrir un Single Malt de las islas Oreadas, Scapa, se llama y de él me lleno las petacas. ¿Quiere probarlo? Llevo encima tres petacas llenas.
Sagalés aceptó la botellita de plata y paladeó el trago y cuando iba a emitir su comentario el recién llegado le solicitó la botella.
– ¿Permite?
Sagalés arqueó la ceja para solicitar permiso al propietario de la bebida, quien cedió de mil amores la posibilidad de que otro secundara su vicio. Tragueó el hombre, comprobando a cada sorbo la bondad del líquido.
– Tiene aroma y un sabor duradero. Pero no se haga ilusiones sobre la distinción de este Single Malt, amigo.
El comentario lo dedicaba a un borracho pero perplejo Sagazarraz que además había descubierto que llevaba la bragueta desabrochada y no se atrevía a corregir el desliz para no hacerlo más ostensible.
– El Scapa es el whisky predilecto de la Royal Navy, porque tiene una base acantonada en la isla de Scapa.
– ¿Y cómo sabe usted esto?
– Porque soy James Bond.
– Yo a usted le he visto en alguna parte.
– En la barra de un bar, sí señor.
Abandonó el extraño el cuarto de baño y tras él Sagalés porque le interesaba continuar la conversación con aquel evidente personaje de novela negra. La puerta batiente le dejó rodeado de fiesta y de murmullos, pero no había ni rastro del experto en whisky, por más que Sagalés otease los cuatro puntos cardinales del salón. Y como por simpatía de la mesa presidencial se levantó Alvarito Conesal también para otear los cuatro puntos cardinales de la sala. Miró el reloj. Se internó entre las mesas y su paso fue retenido por la mano de Marga Segurola que cazó al paso uno de sus brazos.
– Alvarito, ¿no hay premio?
– Eso iba a investigar. Me sorprende que no hayan emitido ninguna votación.
Marga Segurola sacó el máximo partido a su cuello casi inexistente para señalarle a Altamirano con la cabeza la marcha de Alvarito.
– Les faltan tablas. Un premio no se improvisa y sobre todo sin una industria editorial detrás.
– Conesal tiene metido dinero en todas las industrias editoriales.
– No es lo mismo. ¿Dónde ves tú a los clásicos managers de editorial moviéndose entre bastidores? ¿Qué tiburones reales del mundo editorial han venido hoy aquí? Ni siquiera está Carmen Balcells, la superagente literaria con licencia para matar. Ésos consideran a Conesal un advenedizo y además se rumorea que empieza a caer en desgracia política. Parece como si el premio lo concediera Conesal sin nadie y sin manos, como los niños cuando van en bicicleta y quieren presumir de virtuosos.
– Un premio más, ¿qué importa?
– Es el mejor dotado. Cien millones, el doble que el Planeta.
– Dinero de bolsillo, si tenemos en cuenta la fortuna de Conesal. Insisto: ¿un premio más qué importa?
– Yo puedo ser tan purista como tú y paso de un noventa y nueve por ciento de lo que se escribe y lo que se publica, pero a ti te va el numerito de purista y a mí el de cínica.
– Es que yo soy un purista. Sólo creo en la literatura.
– Que te aproveche.
Altamirano alzó las cejas más de lo acostumbrado, en parte para contener la caída del sudor, pero también para realzar la altura de sus afirmaciones.
– No caigas en la ironía fácil, Marga. La crítica debe ironizar, pero sobre la tendencia al exceso de ironía en la miserable literatura que nos envuelve, mi maestro Northrop Frye…
– Y el mío. No te jode.
– … mi maestro Northrop Frye ha dejado esta cuestión vista para sentencia. Una prueba de que nos encontramos en una fase irónica de la literatura explica la extensión de la novela policíaca, por ejemplo. Dice Frye textualmente que las trivialidades más monótonas y descuidadas de la vida cotidiana se convierten en elementos de un significado misterioso y fatal. Todo conduce a un ritual de sospechosos interrogados en torno a un cadáver. Eso es el no va más de la literatura como revelación a partir de un misterio. Es la degradación de la lógica literaria.
– Y nos la venden como el súmmum de la poética de la modernidad neocapitalista.
– Ésa es la coartada ideologista de los Sánchez Bolín y compañía.
– Padeciendo una aguda contradicción porque, si bien recuerdas y parece que recuerdas casi textualmente, Frye acusa a la novela policíaca de ser la propaganda de vanguardia del estado policial, en la medida en que ayuda a aceptar la violencia.
– Este diagnóstico de Frye habría que complementarlo con el de otro purista inevitable.
– ¿Steiner?
– Marga, tenemos telepatía. Me lo has quitado de la boca.
– Por todo lo que dicen deduzco que la novela policíaca es intrínsecamente perversa.
Terció un recién llegado a la mesa. Un rubicundo con yate propio, indujo Marta Segurola por su atezado rostro.
– Usted, ¿es de esta guerra?
– ¿A qué se refiere?
– Usted es nuevo en esta mesa.
– He venido a saludar a mis amigos.
Y señaló a las dos parejas relativamente jóvenes que habían asistido abatidas a la ininterrumpida conversación entre Altamirano y la Segurola. Ferguson, Pomares amp; Ferguson, se presentó el intruso. Jerez…, apuntó Altamirano a la oreja de Marga.
– Me niego a aceptar que algo sea intrínsecamente perverso, eso me suena a Opus Dei.
Altamirano le pegó una patada bajo la mesa y así Marga pudo entender que estaba hablando con un ajerezado miembro del Opus Dei.
– Aunque no tengo nada contra el Opus Dei. No. No, la novela policíaca no es intrínsecamente perversa, pero tampoco necesariamente excelsa, como sostiene Mandel, que es trotsquista y considera que la única novela éticamente válida es la policíaca. Niego la mayor y eso que a mí el trostquismo me chifla.
Las otras parejas no tenían nada en común entre sí, pero Segurola las sopesaba en oro, como fundaciones futuras en cuanto se aprobara la Ley. La Segurola esperaba asesorías divertidas, que le permitieran elecciones despóticas pero ilustradas: esto sí, aquello no, éste no, aquél tampoco. A su vez los otros sabían o intuían que estaban no sólo bajo la tutoría de lectores privilegiados, sino también en la mesa del poder literario, de la mujer que llevaba a la televisión y a los suplementos a los escritores que ella escogiera y la del crítico que separaba el Bien del Mal en literatura y que cada año, al llegar la Fiesta del Libro, promulgaba las selecciones nacionales de escritores seniors y también de los sub 21. Pero si aquel bodeguero o cosechero o lo que fuera, jerezano, tenía fortuna y una especializada cultura menor de meapilas, podía ser un mecenas prodigioso. Marga se creyó en la obligación de tender un puente.
– No es intrínsecamente perversa si la novela policíaca se llama Crimen y castigo.
– O Santuario -ratificó Altamirano.
Regueiro Souza había seguido las disquisiciones del duque con cara de experto en aristocracia y en la Escuela de Frankfurt, pero de vez en cuando guiñaba los ojos en dirección a los comensales laicos en busca de complicidad, aunque sólo Pomares Ferguson, hasta que se fue, le devolvía guiños que Regueiro no consideró de apoyo, sino producto de la poquedad de un comensal silencioso, silenciado e iletrado. En cambio Hormazábal no le secundaba.
– Es la primera vez que te veo en un premio literario.
– Lógico. Es la primera vez que acudo a uno.
– No te va la literatura.
– Es un placer secreto, como el voto.
– Pero ¿es que tú votas?
– Insisto. Es un placer secreto.
Regueiro aprovechó una décima de segundo de silencio del duque mientras se mojaba los labios con el cava, para colarse en el espacio verbal de
Beba Leclerq. Regueiro puso más malicia en su mirada que en su pregunta.
– Beba. ¿Dónde está tu marido?
– ¿Acaso yo soy responsable de mi amo?
– Qué evangélica estás, chica. Cómo se nota que leéis Camino todas las noches. Pero si espera poder hablar con Lázaro se equivoca. Yo lo he intentado y se ha esquinado.
– ¿Por qué tendría que hablar con Lázaro?
– ¿De verdad me lo preguntas?
– De verdad te lo pregunto.
Beba exageró la sensación de incomodidad y se puso de pie al tiempo que recogía su bolsito en una clara indicación de que debía atender a su retocado. Al duque no se le escapó el desafío de las miradas sonrientes.
– Tal vez, simplemente, el marido y la mujer hayan ido al baño, queridos.
Y los tres miraron hacia la salida que llevaba a los poderosos mingitorios del hotel Venice, pero por el camino los ojos dióptricos del duque se detuvieron perspicaces en el aparte que sostenían Beba Leclerq y Alvarito Conesal, luego juguetearon con la figura de Sagalés empeñado en buscar algo o a alguien. El escritor trataba todavía de localizar al amante del whisky y finalmente lo vio en la puerta de comunicación del salón con la totalidad del hotel. Estaba apoyado en el quicio de la puerta y les contemplaba con un fastidio controlado. Iba a por él, cuando se topó con la señora Puig emergente del lavabo de señoras.
– ¡Qué casualidad! Usted debe de tener poder magnético.
– Todos los días me tomo mi vasito de agua imantada.
– Algo de imán tiene usted.
Y se acercó la dama al escritor.
– No acepto proposiciones deshonestas en público.
Se acercó más la dama.
– ¿Y en privado?
Los dedos ensortijados se movieron para enseñar un papelito doblado que dejó en la mano de Sagalés. Se lo metió en el bolsillo de la chaqueta y siguió la estela de la mujer en dirección a la mesa que compartían. Tenía un culo bastante bien conservado. Pero del culo de la señora Puig pasó al rostro patético de Manzaneque, todavía de pie junto a su mesa, como un hereje peregrino a la espera de la amnistía papal, pendiente de la resolución de su desafortunado encuentro, con los ojos lagrimeantes, la respiración fatigada, toda la tristeza de una vida corta pero llena de fracasos, vida pendiente de una palabra luminosa del dios castigador.
– Sigues traumatizado por el salmón.
– No lo puedo aguantar -confesó el conquense a Sagalés, con el que trató de reconciliarse señalando hacia una mesa concreta.
– Pero tampoco yo puedo aguantar a ése, ni a su compañera.
Altamirano y Segurola, localizó Sagalés.
– No son nada del otro mundo, pero en España, tal como está la crítica y el celestinaje cultural, ¿quién como ellos?
– Hablas así porque Altamirano te puso bien Lucernario en Lucerna, pero a mí el hijo de puta ni siquiera me seleccionó entre los novelistas jóvenes más prometedores.
– ¿Y eso es importante? -alternó la señora Puig.
– Te la juegas. Es como esas evaluaciones del colegio que te persiguen toda la vida. Te marcan. Y en cambio cuando me ve me dice: Te sigo, Manzaneque, te sigo. Estarás muy bien situado de cara al año dos mil.
– Eso me lo prometió a mí en 1984.
– Porque te tocaba entonces. Pero en esta sociedad literaria de mierda o ganas un premio gordo y te puedes meter en el mercado o te dedicas a anacoreta literario a la espera de que Altamirano y compañía te regalen tres líneas.
La señora Sagalés había empapado su alma y su cuerpo con tres vasos de whisky y dirigió una mirada maternal al mejor novelista gay de Cuenca.
– Siéntate, hijo. No sigas de pie que Sagalés no te lo agradecerá. Dentro de unos años cuando mi marido sea un escritor sexagenario, cansado de perseguir la gloria, el dinero y la literatura y tú una promesa de cincuenta años, las reglas del juego habrán cambiado. Pídele que tome asiento, Oriol. Invierte en futuro. Piensa que este chico vivirá más que tú, te puede poner verde en sus memorias, negarse incluso a que te den el premio Cervantes o una plaza en el asilo de escritores. Los escritores jóvenes de provincias suelen llegar a donde se lo proponen, siempre encuentran una quiebra en la mala conciencia de los escritores de Barcelona o Madrid y se cuelan por ella. Todo en la vida es cuestión de tiempo y escalafón. Todo cuesta esperar. Que te pongan el teléfono, por ejemplo. ¿Recuerdas lo que nos costó que nos pusieran el teléfono?
Sagalés asintió, pero toda su mirada la reclamaba la mesa de Alba. Percibía un cierto fastidio en el calvo bronceado y muy bien amueblado, mientras Alba seguía hablando blanda, irónicamente, como un personaje de novela de Huxley, Contrapunto por ejemplo. Por un momento creyó que Alba le distinguía entre todos los demás y levantó un brazo para dar acuse de recibo del interés del duque, pero había sido una falsa impresión porque él no le devolvió el gesto. Sagalés se puso una sonrisa irónica y reojeó a sus compañeros de mesa por si habían captado su acto fallido. Ella. Ella sí lo había percibido y le estaba insultando con su mirada mensaje: eres un piernas, detrás de toda tu prepotencia eres un piernas que perderías el culo por un comentario favorable de cualquier mandarín. Altamirano expresaba en aquel momento todo su acuerdo con George Steiner, sin conseguir otra cosa que una mueca dubitativa de Marga Segurola.
– Creo que la muerte de la palabra es inevitable. Recuerda el ejemplo que pone Steiner en Langage et Silence: El sonido musical y la reproducción de arte ocupa en la sociedad culta el lugar que antes ocupaba la palabra.
– Steiner. Steiner. Siempre tan taxativo. Yo invertiría ese pesimismo. La inmensa minoría culturalizada ha hecho mucho daño a la cultura en serio y cuanto antes se vayan las ratas tras el flautista de Hamelín de la música y las reproducciones, antes quedará la cultura sólo para nosotros.
– Tienes instintos aristocráticos y criminales.
– Nadie ha matado como la aristocracia. Pero sólo faltaría que me convirtiera en protagonista de una novela policíaca. En lo referente a lo policíaco sí estoy casi de acuerdo con que se trata de una transposición de la mitología del laberinto, modernizada en relación con el laberinto urbano. ¿Recuerdas el laberintismo romántico de Walpole en El castillo de Otranto?
– Por Dios, no me corrompas mi imaginería de lo laberíntico. Ni siquiera en la contemporaneidad pacto con los laberintos de cartón piedra de la novela policíaca. Yo me quedo con lo laberíntico en Kafka, Beckett, Perec si me apuras.
– ¿Por qué si te apuro? No te gusta Perec.
– Lo adoro y es cierto que el laberinto parisién de Un homme qui dort es una delicia.
– Una delicia llena de ratas, por cierto.
– Patricia Highsmith nos enseñó que las ratas son mejores que las personas.
– Se limitó a demostrar que eran mejores que los niños. Pero ¿los niños son personas? Mira, mira qué tierno, mira qué tierno encuentro.
Altamirano siguió la indicación visual de Marga y reparó en el diálogo apasionado que sostenían Beba Leclerq y Alvarito Conesal, cazado en el momento justo de salir del salón. Ella le increpaba emocionadamente y él trataba de zafarse de la contención y cuando lo consiguió y llegó hasta la salida, le salió al paso un negro que le retuvo a su pesar. Pero de pronto su actitud cambió y se pasó una mano por la cara, mientras todo el cuerpo se había convertido en una tensa interrogante dirigida al informador. Algo habían dicho en voz alta porque se creó un pequeño revuelo de personal en la puerta.
– Quizá empezarán a dar las votaciones -dedujo Altamirano, aunque algo le extrañaba de la desmesura de las actitudes, impropias de un premio literario por muy bien remunerado que estuviera. Alvarito Conesal, que permanecía rígido, paralizado, perplejo, junto a un negro cariacontecido, bajo el dintel, atraía cada vez más atención, acentuada cuando los equipos de todas las televisiones comenzaron a avanzar paquidérmicamente, con el reflector en la frente de cada sujeto televisivo colectivo, en dirección a las personas arremolinadas, mientras fueron brotando como setas las interrogaciones:
– ¿Qué ha pasado?
– ¿Ha pasado algo?
Las preguntas en el aire fueron de mesa en mesa hasta rebotar contra la de la presidencia donde la esposa de Lázaro Conesal se fue incorporando poco a poco mientras escrutaba a su hijo en la lejanía ya atrapado por el lucerío televisivo.
– ¿Qué ha pasado? ¿Se va a dar el premio?
Álvaro se alzó sobre las puntillas para distinguir a su madre por encima del cerco de personas y luces y finalmente habló a la oreja del evidente policía secreto que permanecía a su lado. Le estaba diciendo que fuera a informar a su madre, pero la mujer ya se había incorporado y avanzaba casi corriendo hacia la puerta donde estaba su hijo rodeado de los guardaespaldas enardecidos y personajes cuya catadura no conseguía delimitar. No le gustó la mirada de inquietud y desaliento que le envió aquel hombre que les había acompañado en el coche, cuyo nombre no le venía de inmediato a la cabeza. Pero le vino cuando al llegar a su altura escuchó la pregunta que le dirigía el escritor Sánchez Bolín.
– Coño, Carvalho. ¿Me puede usted explicar qué ha pasado y qué hace usted aquí?
Carvalho releyó: «Era natural que el tango naciera en el prostíbulo y es cierto lo que Lugones apuntaba con desprecio: que lo engendra la prostitución.» «Hacia fines de siglo», escribe Sábato, «Buenos Aires era una gigantesca multitud de hombres solos, un campamento de talleres improvisados y conventillos», y ese conglomerado «hace vida social en los boliches y prostíbulos». Cerró el libro, reojeó el título y el nombre del autor: «Las ciudades -Buenos Aires- Horacio Vázquez Rial» y ya se disponía a arrojarlo al fuego de la chimenea en uno de sus actos más maquinales cuando le asaltó la duda de si no le sería necesario documentarse algo más sobre Buenos Aires antes de irse allí de viaje profesional. ¿Qué sabes tú de Buenos Aires? Tango, Desaparecidos, Maradona… Perón, Eva Duarte de Perón, Nacha Guevara, No llores por mí Argentina, la carne congelada de la posguerra, Zully Moreno, Mirta Legrand, Luis Sandrini, El Zorro… zorro… zorrito… para mayores y pequeñitos… También le cercaban nombres de escritores que posiblemente había leído, incluso recordó una frase de uno de ellos que tenía nombre de aceite de oliva de prestigio. Borges, o algo por el estilo. La luna del Bósforo es la misma que la de… No recordaba la frase completa, ni siquiera tal vez empezara así, pero iba a parar a la metáfora de la luna indiferente a la concreción de lo terrestre. Borges. Sin duda se llamaba Borges el creador de la frase que no recordaba y por lo tanto era mejor incluso olvidarse de un autor del que había quemado Historia Universal de la Infamia. Un trabajo en Argentina, buscar a un primo hermano que había desaparecido voluntariamente diez años después de la caída de la Junta Militar que había tratado de hacerle desaparecer sin conseguirlo. Tal vez el síndrome de Estocolmo en versión argentina, la pulsión de ser un desaparecido cuando ya no hay desaparecidos. Recordaba el mandato de su tío, sentado el anciano en un sillón Emmanuelle, en una azotea de la Villa Olímpica, disminuido por los años, más de ochenta, como si cada año se hubiera llevado una parte de su volumen, definitivamente achicado, casi vaciado por el cincel del tiempo, viejo, agrio, con miradas acuchilladoras hacia las ventanas desde donde les miraban a hurtadillas sobrinas viejas e interesadas. «Estoy en manos de sobrinas… no quiero que esos cuervos se lleven lo que pertenece a mi hijo… Quién sabe dónde andará. Yo creía que había superado la muerte de su mujer, Berta, la desaparición de su hija… Fue en los años duros de la guerrilla. Quedó trastornado. También estuvo detenido. Escribí al rey, yo, un republicano de toda la vida… me lo traje a España… el tiempo… el tiempo lo cura todo, dicen… El tiempo no cura nada. Tú, tú puedes encontrarlo. Sabes cómo hacerlo, ¿no eres policía?» «Detective privado», contestó Carvalho e incluso se oyó a sí mismo tratando de explicarle al viejo la diferencia entre un policía y un detective privado, entre lo público y lo privado. ¿Acaso no estamos en tiempos de retorno a lo privado? «Piense usted, tío, que hasta los policías que guardan el Ministerio del Interior, el de los policías, pueden ser privados. El Estado no se fía de sí mismo.» Pero el último hermano de su padre que quedaba en vida, el tío de América como siempre se le había llamado con respeto hasta que Carvalho creció y estuvo en condiciones de dudar de la existencia de los tíos de América, no estaba ya para asumir nuevos conocimientos. Apenas si disponía de espacio en su cerebro para los viejos.
Amnistió el libro sobre Buenos Aires y trató de imaginar el viaje, la llegada, la recuperación de una ciudad en la que apenas estuvo unas horas velando por la seguridad de Foster Dulles ¿o era de Dean Rusk?, en uno de sus encuentros con el presidente Frondizi, siempre con la frustración de no haber podido ir a Corrientes… «Corrientes, tres, cuatro, ocho, segundo piso ascensor, no hay portero ni vecinos…» Un tango. Un tango sobre nidos de sexo en los que habitan perros de porcelana para que «… no ladren al amor». Cada vez que la palabra amor aparecía en el techo de aquél su destartalado y descuidado living, se le venía encima como una lámpara de goznes oxidados y cansada ya de no dar luz. La ausencia de Charo le permitía contemplar la progresiva destrucción de su entorno sin remordimientos. «Pepe, las casas hay que cuidarlas, de lo contrario se nos caen encima.» Tanteó a su izquierda en busca de la botella de vino tinto, Rioja Alta, 904, se llenó un vaso asaltado por las claridades de la fogata y bebió con sed, como si hiciera semanas que no bebía vino tinto Rioja Alta, 904. La noche complica la soledad. Musitó y se quedó a la espera de una asociación de ideas o recuerdos, pero sólo sonó el teléfono y sólo era Biscuter. Sólo Biscuter.
– Jefe, le han llamado de Madrid. Le espera un avión privado en el aeropuerto de El Prat y fije usted las condiciones.
– Pero ¿qué me estás diciendo, Biscuter?
– Al pie de la letra, jefe. Le ponen un avión en El Prat y de momento le pagan doscientas mil por la molestia de ir y venir a Madrid. Aquí tengo el nombre del cliente: Álvaro Conesal y el del avión.
Silabeó con cuidado porque era un nombre extranjero:
– Pe-re-la-chés.
– Pero ¿no aprendiste el francés cuando robabas coches en Andorra y cuando fuiste a París a aquel curso sobre sopas?
– Cierto, jefe, pero si lo deletreo es por usted.
– Alvarito Conesal. ¿Qué le pasa a ése?
– Es el hijo de su padre.
– Suele suceder.
– ¿No lee los diarios?
– Ni siquiera los quemo.
– Hosti, jefe, pues sí que está en la luna. Este Conesal es el hijo de aquel otro Conesal, «el millonario de acero inoxidable».
– Hay metales más peligrosos.
– Es ese tío que tiene más pasta gansa que todos los demás millonarios juntos y la ha ganado en diez años. Doscientas mil pesetas por ir y venir a Madrid. Allí asistirá a una cena donde se concede un premio literario. Si una vez allí acepta el trabajo habrá pasta gansa.
– ¿Pagada la cena?
– Hosti, jefe. Claro.
– Menú.
Pero no, no valía la pena pedir el menú de una cena donde se concede un premio literario. En ésas circunstancias la gastronomía es lo de menos y sería una grosería que la cena fuera más buena que la obra premiada.
– Que sean trescientas mil y no bajes de doscientas cincuenta mil. Ni siquiera si te prometen que la cena es en Horcher o en Zalacaín o en Jockey.
– Es en un hotel, jefe.
– Me lo temía. Además quiero la garantía de que no es obligatorio leer la obra ganadora.
Dos horas después estaba en el aeropuerto de El Prat y era conducido en una furgoneta hasta las pistas de los aviones privados donde le esperaba un aparato que en efecto se llamaba Père Lachaise. Nada parecido a las avionetas particulares que alguna vez había utilizado en América Latina para breves recorridos. Recordaba un viaje entre Santo Domingo y Sosúa en los tiempos en que estaba tratando de derrocar a Bosch en beneficio de Balaguer, a pesar de que había tratado fugazmente a Bosch en un congreso de rojos en el que le había infiltrado la CIA. Bosch presumía de ser casi catalán: «Tengo una "tieta" que se llama María, por allá, por Vilanova i la Geltrú.» El hombre tenía razón en esto y en planteamientos políticos, pero lo derrocaron los americanos con la ayuda de Carvalho, aunque él se negara a presenciar el momento estricto del derrocamiento: ojos que no ven corazón que no siente y al fin y al cabo la inteligencia de todo progresista latinoamericano se demuestra asumiendo que está condenado a perder. Las derechas siempre son más inteligentes. Pero el avión que le esperaba era un transoceánico pequeño y se llamaba Père Lachaise, sorprendente nombre de cementerio, aunque fuera un cementerio literario, para un aparato colgado del cielo.
Tampoco el piloto del avión se parecía a aquel oficial dominicano golpista disfrazado de civil, ni la avioneta era aquel miserable artefacto que había atravesado la isla de sur a norte como si la moviera un aeromodelista asmático. Carvalho penetró en un Douglas transoceánico amueblado, al que sólo le faltaba una piscina cubierta y el piloto parecía graduado en Ciencias Aéreas Exactas aunque hablaba como un piloto de Iberia venido a más.
– Ahí, donde usted se sienta, lo han hecho antes jefes de Estado.
– ¿El jefe los pasea?
– El jefe los lleva por donde él quiere.
– ¿No ha arrojado nunca a ninguno sin paracaídas?
– No se dejan.
– ¿Y con paracaídas?
– Tampoco.
Luego el avión despegó como si se despidiera de una pista de satén y voló con amortiguadores celestes o tal vez se lo pareciera a Carvalho porque le sirvieron un excelente malta que le era desconocido, Scapa, tan bueno y ligero que parecía un whisky del Más Allá. Leyó en la etiqueta de la botella que era el whisky preferido de la Royal Navy, establecida en la isla Scapa, de las Hébridas, en una base naval. Los canapés eran de caviar iraní o de jamón de Jabugo y en la botella del Moutton Cadet constaba que era un regalo del alcalde de Burdeos, Chaban Delmas. El vino se le sirvió en copas de cristal con el escudo grabado de la ciudad del Garona y el nombre de Lázaro Conesal a manera de lema urbano sobre el sky line bordelés. ¿Burdeos? ¿Una ciudad? ¿Un vino? ¿Sólo eso? También la novela de una escritora que vagamente recordaba se llamaba Soledad, ¿Soledad qué? Recordaba su rostro, excelente para ser entrevisto tras la ventana de un país con claridades norteñas. Soledad Puértolas se llamaba la interfecta. Había tardado en recuperar el nombre completo, como si la escritora se resistiera a correr la misma suerte del libro que había ardido en la chimenea de Carvalho, mientras su rostro de dama renacentista lo posdibujaban las puntas azuladas de las llamas. Repitió una ración de Scapa y lo paladeó con satisfacción. Todo estaba en su sitio. Por fin había encontrado a un rico que no escondía su riqueza y la repartía con los detectives privados. Las dos azafatas eran oceánicas, más que asiáticas, aunque Carvalho contuvo la grosera tentación de preguntarles si eran filipinas o de cualquier otra Polinesia. Dos preciosidades portátiles que le hablaban mediante ronroneos de gatas constipadas.
Receptor de tantas delicias, el viaje se le hizo corto y sin caer en la ordinariez de exteriorizar su entusiasmo preguntó al piloto que se le cuadraba muellemente, como uno de los mejores mayordomos ingleses interpretado de John Gilgud para arriba:
– ¿Para cuándo la vuelta? Me encanta viajar en este zepelín.
Al piloto le habían dado instrucciones de que fuera tolerante con los detectives privados pobres y le respondió con una sonrisa de militar afeminado, la única manera de que le saliera una mueca amable. El avión tenía su espacio sobre la pista de Barajas y al pie de la escalera le esperaba un Jaguar brillante y su chófer vestido de almirante de la marina suiza, que aseguró llamarse simplemente José. Luego, ya sentado en los amplios asientos traseros tapizados de piel beige, le asaltó el mueble bar forrado de cristal y en su centro una botella de Springbank 12 años, el mejor Single Malt de este mundo. Los cubitos de hielo parecían tallados por un diseñador de firma y además recién llegados del Polo más caro, sin duda el Polo Sur. Carvalho bebió la pócima largamente, con los ojos cerrados y un éxtasis interior que casi le hacía llorar. Estar en el cielo debía de ser algo parecido. Un recorrido sin paisajes que sancionar, en un Jaguar, bebiendo un Single Malt como aquél, en un vaso de cristal del que salían destellos de lujo, casi haces de luz.
Reprimió la tentación de quedarse con la botella cuando, detenido el coche, el chófer le abrió la portezuela instándole a salir a una zona de la Castellana que no tenía en la memoria, modificada manhatanianamente por un bosque de rascacielos acristalados que semejaban macroformaciones cristalográficas del Kripton de un superman manchego. No contó los bedeles, azafatas, mayordomos, secretarias que le fueron abriendo puertas en el interior de aquella amadrugada torre de Babel, hasta que se encontró en un despacho donde inmediatamente echó en falta el hoyo de golf, habida cuenta de que el joven que le esperaba más parecía vestido para juguetear en su despacho sobre la moqueta verde que para recibir detectives privados. Tal vez le han robado el hoyo, los palos, la pelota y quiere que se los encuentre. Era un joven alto, voluntariosamente deportivo, aunque algo en su esqueleto denunciaba que no había hecho demasiado deporte o tal vez esa lejanía la insinuaban sus facciones poéticas y un chaleco de cashmire casi ingrávido compensando el exceso del aire acondicionado con programa de junio, sobre unos pantalones tejanos cuidadosamente ensuciados. Sin duda escribía versos hasta entrada la noche y en invierno ayudaba a su padre a arruinar a la competencia. No cometió la banalidad de preguntarle: ¿Se preguntará usted para qué le he hecho venir?, sino que le mostró un sillón para que se sentara y él depositó su pequeño culo en el canto de la mesa de madera carísima. Carvalho ojeó los títulos de algunos libros encastados entre los lógicos diccionarios enciclopédicos de despacho: Butamalón de Eduardo Labarcz, Entre los vándalos de Buford, Del amor y otros demonios de Gabriel García Márquez, Cambio de Bandera de Félix de Azúa, una colección completa de Ajoblanco, otra de El Europeo, libros de autores más enigmáticos para Carvalho que todos los demás y sin duda alguna igualmente quemables: Mañas, Loriga, Gopegui. Belén Gopegui. He de quemar un libro de esta chica, pensó Carvalho, excitado pirómano ante la simple eufonía del nombre y el apellido. Parecían libros leídos, pero el mozo golfista y lector le estaba hablando.
– Necesito un detective privado mañana por la noche. Se falla el Premio Literario Venice-Fundación Lázaro Conesal, instituido por mi padre y hemos recibido amenazas anónimas. Sin duda no tienen importancia. Pero necesitamos a alguien que esté en el local, observe, prevenga, pero sin intervenir directamente porque ya disponemos de un servicio de seguridad para evitar que alguien se acerque a mi padre con malas intenciones. Mi padre es uno de los hombres más odiados de España. Doscientas cincuenta mil pesetas por haberse prestado a escuchar esta oferta y un millón de pesetas si la acepta.
Carvalho cruzó las piernas y miró significativamente una botella de cristal de roca despampanante sobre una bandeja de plata.
– Sírvase usted mismo.
Lo hizo. Generosamente. Tendió el vaso lleno en el aire como ofreciéndole a su anfitrión una invitación.
– Casi no bebo alcohol.
Volvió a sentarse Carvalho. Probó el whisky. No era el del avión, pero tampoco era whisky a granel.
– ¿Un JB doce años?
– Lo ignoro todo sobre el arte de beber y comer. José es el que llena todas las botellas de esta casa. Es el responsable de intendencias menores.
Lástima de joven. Tras paladear un sorbo largo, Carvalho estudió la distancia psicológica que se había establecido entre un bebedor y un no bebedor. El abstemio parecía tolerante. Le sonreía generosamente, como si le complaciera su disfrute. Era un buen muchacho.
– Supongo que su padre vive rodeado de guardaespaldas públicos y privados. ¿Qué pinto yo en todo esto? ¿No se fía de la policía?
– La policía tiene un chip que no me interesa en este caso.
– ¿Mi chip le interesa?
– Usted quema libros y se dice que es adolescentemente anticapitalista. Además tiene oficio. Es el vigilante más adecuado para controlar una reunión llena de tiburones del capitalismo y de la literatura y así proteger a mi padre, del que debe de tener muy mal concepto.
– No tenía ningún concepto de su padre. Mis buenos o malos conceptos son civiles. Pero después de haber viajado en su avión y de haber probado su vino, tengo el mejor concepto de su padre. Sabe vivir. Me gustan los ricos que lo son hasta sus últimas consecuencias. Incluso hasta la silla eléctrica. Usted ¿escribe o se enriquece?
– Ya soy rico y escribo.
– ¿Se presenta al premio?
– El premio es una idea de mi padre. Yo le propuse premiar una obra ya publicada y él me contestó que prefería descubrir algo nuevo. Además, en este país la gente sólo lee lo premiado.
– ¿El jurado?
– Secreto. Pero consta en el acta de formación transmitida al Ministerio de Cultura.
– Acepto con una condición.
– Es el momento de fijarlas.
– Que el viaje de vuelta sea exactamente el mismo que el de venida. El mismo coche. El mismo avión. El mismo whisky.
– Eso está hecho.
Y redondeó la buena impresión que había creado poniendo un sobre en la mano de Carvalho que le dejaba libre el vaso de whisky.
– Para sus gastos por Madrid. Dinero de bolsillo. Es dinero extra que no reduce las ganancias globales que le he propuesto. Esta noche tiene habitación reservada en el Palace, a no ser que tenga por costumbre ir a cualquier otro.
– ¿Es un hotel muy caro?
– Creo que es de los más caros. ¿Quiere disponer del mismo coche para ir por Madrid?
– No. Ése es un coche para desplazamientos iniciales o finales. No para ir a tomarme unos chatos y unas mollejas.
– Vaya a descansar. Preséntese aquí a las once. Debería conocer a mi padre, algunos pormenores de lo que va a pasar esta noche, del quién es quién y luego convendría que diera un vistazo al lugar donde se concede el premio y cambiase opiniones con los policías de verdad.
Seguíamos en plena confusión ideológica. Para aquel joven representante de la nueva oligarquía los policías de verdad seguían siendo los públicos, pero recurría a un investigador privado. La eterna ambigüedad española, pensó y suspiró, Carvalho.
– El premio se falla en el hotel Venice. Es de nuestra propiedad.
– ¿Y eso dónde está?
– Irán a buscarle a su hotel, el Palace.
– No. Voy a callejear hasta ese encuentro con su padre.
– Cualquier taxista le llevará al Venice o llámenos usted a cualquier hora, desde donde esté e iremos a recogerle.
Observatorio privilegiado del Palacio de las Cortes, el Palace a aquellas horas estaba deshabitado de sí mismo, deshabitado de encuentros trascendentes e intrascendentes. Bajo el lucernario de vitrales policrómicos, el patio central entre el neoclásico y el pompier estaba detenido en el tiempo a la espera de que el piano se reanimara y acompañara las comidas del buffet o las conspiraciones comerciales y políticas. Parecía un hotel abandonado a dos venezolanos con resaca, mientras el tablón de anuncios conservaba la memoria de lo que había sucedido en sus salones: una convención de la Nissan, el reencuentro de vendedores de Margaret Astor, un simposio sobre la juventud liberal de la Comunidad Autónoma de Madrid y una degustación con coloquio sobre el caviar de caracol, en el salón Hemingway, precisamente en el salón Hemingway. Se dio cuenta de que eran las tres de la madrugada cuando se dejó caer en la cama casi cuádruple de una sedante suite a la medida de los príncipes herederos al menos de San Marino, en aquel hotel situado frente al Parlamento español, emplazamiento ideal para saber antes que nadie si se ha dado un golpe de estado. Empezó a fraguar qué podía esperar de Madrid durante las horas que le faltaban para la concesión del premio, aparte de los contactos programados por Álvaro Conesal. Por ejemplo, ¿con quién almorzaría? El último vínculo con Madrid lo había establecido quince años atrás mediante Carmela, la guía que el PCE puso a su disposición cuando investigaba el asesinato en el Comité Central. Carmela quince años después. Carmela con cuarenta años. Más quizá. Aquella muchacha delgadita, de ojos almendrados y piernas bonitas que hablaba como una hija de Madrid con la lengua cheli de los años setenta. Dictadura del proletariado en pasota: Los rojeras gustan pasar por el aro a los tragones hasta arrascar el raje con el fregao de los colores. La curranda ha de antoligar el cotarro. O bien una de las tesis de abril de Lenin: Hay que esparrabar el bandeo gambeante endiñando el cotarro a los rojeras, también llamados rogelios. El pasota-leninismo capaz de traducir ¿Qué hacer? de Lenin, por ¿Cómo montárselo? Carmela. Cuando repitió el nombre varias veces se durmió, pero nada más despertarse con sensación de extranjería de cama, habitación, ciudad, país, de sí mismo, el primer referente de certeza lo aportó el nombre de Carmela y su silueta rescatada de la sección de imaginarios de la memoria. Aquella profesional del partido comunista que ganaba treinta y seis mil pesetas por todo el día «… y algunas noches», y que en las manifestaciones hasta ponía el niño, gratis: «El niño pasa de todo. Como si le llevo a una manifestación en favor del divorcio y del aborto o a una manifestación contra los bocadillos de calamares. Como a él los que le gustan son los de frankfurt…» Carmela llevaba unas medias blanquecinas de moda en aquel año, tal vez para dar mayor entidad a unas piernas en el justo límite de la delgadez o para ocultar las enramadas de venas azules que debían asomar a aquella piel transparente que se pegaba a los pómulos, como forzando las cosas para dejar espacio a unos ojos negros bien pintados, excesivos, comiéndose el sitio de una nariz forzosamente pequeña y de unas mejillas que al sonreír tenían que pedir permiso a la boca y dejar allí una suave arruga tensa como un arco, junto a las esquinas de labios constantemente humedecidos por una lengua pequeña. ¿Por qué le acudía con tanta fuerza aquel rostro de gacela morena? Tal vez porque se había ocultado a sí mismo que había estado deseándola durante su travesía por el Madrid de 1980 en busca del asesino del secretario general del PCE. Como la recordaba en la despedida del aeropuerto: «Vuelve algún día, cuando hayas resuelto la contradicción entre el culo abstracto y el culo concreto de las camaradas.» Y Carvalho le había contestado, tragándose el bolo de deseo que tenía en la garganta: «Has de engordar cinco quilos. Mi conciencia me impide acostarme con mujeres que pesen menos de cincuenta quilos.» «¡Pero si peso cincuenta y tres!» «Qué lástima. ¿Por qué no me lo dijiste?»
Pero ella había tenido la razón en su diagnóstico. Hasta que no hubiera resuelto la contradicción entre el culo abstracto y el culo concreto de las camaradas. Le había recordado aquella historia de la clandestinidad, en París, en la que el secretario general había reñido a una pareja de jóvenes comunistas sorprendidos en plena fornicación: «Después de los sacrificios que ha costado sacaros de España y ahora estarás más pendiente del culo de la camarada que de lo que estamos hablando.» ¿Cómo había derivado la broma? ¿De dónde venía la división de Carmela entre los culos abstractos y concretos?
Había soñado culos más o menos reconocibles. El de Muriel, su mujer en aquella larga adolescencia sensible que terminó cuando se hizo cargo de la inseguridad de Kennedy. El culo de la chilena que jugó con sus deseos. Y a partir de estos dos culos reconocibles, concretos, un carrusel de culos cuyos apellidos había olvidado y así hasta despertar con los ojos convertidos en dos culos prietos y ensimismados. ¿Culos abstractos? ¿Concretos? En el pasado había sido un excelente culólogo, atraído por la cantidad de patria, abrazo, beso y caricia que tiene un culo femenino. Nunca recordaba en cambio el culo de Charo. Ella hacía el amor con Carvalho como una amateur, pasiva y de frente, queriendo hacer olvidar que era puta con otros. ¿Por qué había olvidado el culo de Charo?
Coleccionaba peores enigmas sin respuesta y se dispuso a patear la calle antes del encuentro con los Conesal, pero pasando por el buffet del Palace para desayunar en compañía de hombres de negocios y japoneses inconcretos, todos ellos inmigrantes fugaces haciendo provisión de proteínas y calorías antes de adentrarse en la jungla de Madrid dispuestos a vender o a comprar algo. Bajo la cúpula vidriada del hall donde se cocía y recocía una parte importante de los comistrajos de la vida política escenificada en el cercano Palacio del Congreso, el espacio vacío, casi recién amanecido enmascaraba su vocación de celestinaje. Madrid es una ciudad donde siempre se compra o se vende algo demasiado obviamente, y el Palace es uno de sus mejores zocos. Madrid había sido una ciudad de un millón de cadáveres después de la guerra civil, según opinión de un poeta. A Carvalho le pareció la ciudad de un millón de chalecos en aquella Transición dirigida por jóvenes ejecutivos de transiciones que se ponían chalecos para sentirse más vertebrados. Luego los socialistas se quitaron los chalecos y los que llegaron al poder descubrieron las camisas de marca. Ahora observó el regreso de algunos chalecos. Volverían pronto las derechas al poder. Madrid se había convertido en la ciudad del millón de dossiers, donde todo el mundo trafica con lo que sabe sobre las cloacas ajenas.
Hacía tiempo que no gozaba de las sutilezas del buffet o del brunch y el del Palace estaba a medio camino entre el esplendor goloso de los hoteles de lujo de los países subdesarrollados y la autocontención calórica de los mejores hoteles suizos. Equilibrado. Se sirvió dos copas de cava catalán con zumo de naranja, en homenaje a los despertares mestizos de Winston Churchill adepto al encuentro mañanero con la vitamina C y el anhídrido carbónico vinificado y aunque extremó el acopio de quesos ligeros y pata de jamón cocido, comprendió que se había excedido cuando descubrió en sí mismo unas energías conquistadoras de la ciudad que no había presumido. A las once tenía la cita con los Conesal en la central de su imperio y sus pasos le fueron acercando a la geografía recuperada del barrio de Huertas y aunque no recordaba exactamente el nombre de la calle donde vivía Carmela estaba convencido de que sabría encontrarla. Subió por la calle del Prado donde permanecían cerradas las tiendas de antigüedades y las salas de exposiciones, para desembocar en la melancólica indeterminación de la plaza de Santa Ana, llena de cervecerías, con la nota exótica de un bar polinésico, a la sombra del Art Déco cabezón del hotel Victoria. Retrocedió para meterse por Echegaray por ver si aún estaba abierto el restaurante Bodeguita del Caco, comida cubana y canaria y sospechó que la calle de Carmela se llamaba Espoz y Mina al evocar el itinerario recorrido en aquella noche en que cocinó en su casa. Ni recordaba el apellido de la mujer, por lo que tuvo que urdir una necesidad y un retrato aproximado del personaje buscado que fue exhibiendo por las tiendas que supuso frecuentadas por Carmela.
– No puede ser otra que doña Carmen. La madre de Dios nos pille confesados.
La propietaria de una papelería de escaparate salpicado con novedades de Editorial Planeta, ensayos de urgencia de la nueva derecha y libros útiles para adolescentes con acné no parecía mujer de bromas, ni de dimes o diretes, por lo que Dios nos pille confesados algo quería decir.
– ¿Qué le pasa al niño de doña Carmen?
– ¿Qué niño? Ese tiarrón se va a por dieciocho años y es cantante de rock, en un conjunto que se llama Dios nos pille confesados.
Que Carmela tuviera un hijo de dieciocho años era previsible, pero que le hubiera salido cantante de rock era un exceso. Aun así se encaramó hasta el piso de la mujer por una escalera típica de aquellos barrios madrileños, escalones de anchas maderas gastadas y pulsó el timbre varias veces. Nadie le respondía pero creyó oír ruido de música que venía desde el interior del piso e insistió con los timbrazos hasta calentar la campanilla.
– ¡Ya va! ¡Ya va, joder! ¡Que me arranca los sonetones!
Dios nos pille confesados, pensó y en efecto, la puerta se abrió para enseñarle una joven cara de acné malhumorado bajo una cabeza rapada, de aquella cara emergía un narizón del que colgaba una argolla y argolla la había también en la ceja izquierda. Los ojos del muchacho eran claros y no estaban tan indignados como su voz y su mueca. Tenía cara de cantar rock duro.
– He insistido porque he creído oír música.
– No puedo vivir sin música, ni dormir tampoco.
– Busco a una tal señora Carmen.
– Mi madre. Está en el curro desde las ocho. Se abre la tía por el laburo que es un gusto.
– Lo siento. Sólo estaré en Madrid hoy y mañana, pero regreso a Barcelona a primera hora.
– Un polaco.
– No soy polaco.
– Los catalanes son polacos. ¿No ha oído usted lo que hablan?
– Dígale que ha pasado por aquí Pepe Carvalho, aquel gallego de Barcelona que conoció cuando lo del asesinato en el Comité Central.
– En fin, otro rojeras.
– ¿Su madre todavía es comunista?
– Ella dice que no, pero sigue a Anguita como si fuera Michael Jackson y Anguita tiene algo de Jackson, es un rojeras blanqueado o un blanco enrojecido. Mi madre está apuntada a todas las sociedades secretas del rojerío: SOS Racismo, Derechos Humanos, Fuera las manos de Chiapas…
Había dejado que la puerta se abriera y allí estaba el larguirucho doloridamente ensortijado, en pantalón de pijama y el torso desnudo lleno de tatuajes entre los que destacaba la enorme leyenda: No me cuentes que tu infancia fue un patio de Sevilla. Un flash de recuerdo le asaltó a Carvalho cuando avanzó dos pasos por el recibidor. El niño de Carmela era rubio, rubio camomila, como todos los niños rubios de Madrid a comienzos de los años ochenta y le preguntaba a su madre por qué las gallinas vuelan poco.
– ¿Quién te ha dicho eso, corazón?
– La señorita. Por eso no hace falta tenerlas en jaulas como los periquitos. Mamá, ¿quién es este señor?
Ahora el posrockero de escaso pelo rubio teñido de mechas lilas avanzaba por su propio recibidor con los pies descalzos y manoteaba buscando un papel y un lápiz donde apuntarse las señas de Carvalho. Los encontró en un cajón de la consola y cuando se volvió hacia el intruso para que le recordara sus datos vio que estaba como fascinado contemplando un cartel enganchado en la pared al comienzo del pasillo:
Gran concierto de los triunfadores de Alcobendas:
«Dios nos pille confesados»
«Las gallinas vuelan poco»
«Presentación nuevo disco en el polideportivo de Getafe:
Actos homenaje a García Madrid.»
– Las gallinas vuelan poco -musitó Carvalho.
– Por eso no las tienen en jaulas. ¿Me dice usted cómo se llama y dónde se hospeda, por si mi madre está al loro?
Repitió Carvalho su nombre y se ubicó en el Palace hasta la noche, más tarde en el Venice. Cuando pronunció la palabra Venice, al muchacho se le volvieron infantiles los ojos para asomarse a una mitología propicia.
– ¿El Venice? ¿Usted ha estado en el Venice?
– No. Es un hotel. ¿Qué tiene el Venice?
– Es lo más guai que hay en Madrid, el descojone de diseño, oiga, el año tres mil, pero en plan, no sé, o sa, en plan cariñoso, no en plan borde de Robocop y todo eso, de sueño, oiga, o sa, de tortilla de huevo de chinche.
Era demasiado para la capacidad metafórica de Carvalho y salió del piso perseguido por la curiosidad cálida del muchacho.
– Igual voy con mi madre a verle al Venice.
– Tenga cuidado no le arranquen las orejas, hay detector de metales.
– Tengo los sonetones asegurados. Pero me encantaría entrar en ese santuario y me cae de puta madre el dueño, el tío ese, el Conesal. Ése sabe hasta economía, el joputa. ¿Ha visto usted esos anuncios en los que un niño dice: Cuando sea mayor quiero ser Lázaro Conesal? Es un triunfador. A mí me molan los triunfadores y los perdedores me hacen salir legañas en el ojo del culo.
– ¿Qué opina su madre de Lázaro Conesal y de que a usted le salgan legañas en el ojo del culo?
– De Conesal dice bla, bla, bla, que si la cultura del pelotazo, el capitalismo salvaje etecé, etecé y lo de las legañas en el culo a ella no se lo digo porque un día se me escapó gritar ¡me voy a sacar el sarro de la polla con la navaja! y se me puso a llorar.
La imagen de una polla llena de sarro enmendado por una navaja le persiguió mientras huía de la comprobación de que los niños crecen en contra de las fotografías del recuerdo, incluso en contra de las fotografías comprobables en los álbumes. Se entretuvo ante las tiendas de ultramarinos convertidas en escaparates de la pitanza de la España interior, chorizos, morcillas, salazones de cerdo y una declaración de principios leguminosos: lentejas francesas y de Salamanca, judías moradas del Barco, moradas tolosanas, carillas, arrocinas, michirones, garrofones, fabes asturianas, alubias de la Virgen, judiones de La Granja y un más allá de garbanzos de Arévalo, también garbanzos pedrosillanos, frijoles negros, pintas de León, pochas, harina de almortas, arquitecturas de latas de caballa, callos, berberechos y dulces lodos deshidratados también llamados polvorones y turrones y mazapanes y latas de comida para perros y gatos del barrio, exclusivamente del barrio y tan desagradecidos que se meaban en todas las junturas de aquel colmado de un tal señor Cabello. El espectáculo era un desafío al conservacionismo alimentario de los viandantes amedrentados por los enemigos interiores engordados por las comidas peligrosas. No se podía comer nada de todo lo que veía, salvo las legumbres y en cantidades prudenciales, como si se pudieran comer legumbres prudentemente. No se puede comer prudentemente. No se debe comer prudentemente. Si no se puede comer no se come y ya está. Llevó Carvalho su secreta indignación calle del Pardo abajo y su reojo quedó anclado en un mueble asomado al escaparate de un anticuario que se apellidaba Moore, como los medios volantes del Manchester United y un escultor de agujeros. El mueble que reclamaba la atención de Carvalho era una vetusta mesa redonda con dos niveles, en el centro ocupada por finas jarras de cristal de La Granja decantadoras de vino y en el nivel inferior todo el redondel recorrido por círculos de los que colgaban las copas. Supo inmediatamente que era el mueble de su vida y conservó esta creencia hasta que una dama diseñada para vender antigüedades en plena juventud le dijo que aquella table-wine inglesa del siglo XVIII valía un millón seiscientas mil pesetas.
– ¿Con las copas incluidas? -preguntó Carvalho sin poder contenerse a tiempo y mereciendo una sonrisa irónica de la dama, convencida de repente de que aquella mesa aún no tenía comprador. Carvalho se sintió ridículo en cuanto ya en la calle perdió la sonrisa de suficiencia astuta con que había acogido el precio de la mesa de su vida. Se te ha subido el vuelo en jet privado a la cabeza, se dijo, al tiempo que se volvía hacia la table-wine del escaparate y le advertía: Algún día volveré a por ti y escanciaré en tus jarras dos botellas de Rioja que conservo, que coinciden con mi añada. Me las tomaré a mi salud el mismo día en que me vaya a morir. Recuperó la calle descendente hacia la plaza de las Cortes y el hotel, pero aún le quedaban tres cuartos de hora para ir al encuentro de Conesal y atravesó una varada manifestación de estudiantes de Medicina protestando por el desempleo futuro en presencia de unos guardias amenazantes y de grupos residuales de señores diputados que aún no habían entrado en el Palacio de las Cortes, bien porque querían considerar cuán desagradecida era la juventud con sus medidas legislativas, bien porque añoraran aquellos tiempos en que se manifestaban contra la dictadura, pero también ahora desde la comunión de los santos parlamentarios demócratas que no se merecían tanta incomprensión por parte de una juventud que no había sudado la camiseta democrática. La industria del comer y del beber al servicio de los señores parlamentarios se extendía por las callejas que rodeaban el Congreso y estaba abastecida a aquellas horas de tortillas demasiado correosas y de montados de lomo que demostraban lo insípido que se había vuelto el cerdo desde la llegada de la democracia. Tal vez el paladar de los señores diputados no era demasiado exigente y los industriales del comer lo sabían, conscientes de que la política es un placer tan autosuficiente que raramente necesita de otros.
– ¿Carvalho?
La boca le sabía a mala tortilla de patatas cosificada, sin el alma jugosa del huevo enternecido y a Rioja viajero en oleoducto y en estas condiciones asociaba mal las voces y las caras con la obligación de recordar. Le costó tres minutos y algunas pistas adivinar que detrás de este cuerpo desarmado cubierto por una calva canosa estaba Leveder, el penene del PCE que no perdía su sentido del humor en medio de la tragedia del asesinato de su secretario general… Leveder, aquel «… intelectual orgánico de una dirección entreguista…» tal como le calificaban los comunistas extramuros del PCE, los comunistas más radicales.
– ¿Se acuerda usted de lo de intelectual orgánico de una dirección entreguista? Ya es recordar. Pero quizá no sepa que quien así me acusaba se enchufó en el aparato del partido socialista y ahora no se vende lo que tiene por mil kilos.
– ¿Usted sigue en el PCE?
– No. También rae fui al PSOE, a la llamada Casa Común, pero no he tenido tanta suerte como los anticomunistas de extrema izquierda. A nosotros se nos ha atado más corto. En el fondo del fondo toda la izquierda española era anticomunista menos el PCE. Aunque también el PCE estaba lleno de anticomunistas, como yo mismo. ¿Se ha preguntado usted alguna vez por qué militaban tantos anticomunistas en el PCE? ¿No le parece un misterio metafísico que incluso en los antiguos países socialistas al parecer ya no quedaban comunistas cuando tiraron el muro de Berlín? Pandilla de aventureros. Y luego, en el llamado mundo libre, Carvalho, todo lo llenaban aquellos choricillos también aventureros de extrema izquierda. Incluso los que aparentemente eran más comunistas que el PCE. también eran anticomunistas. Oiga. ¿No le parece incluso obsoleto hablar de comunismo y anticomunismo? ¿Usted cree que alguien daría veinte duros por esta conversación?
– ¿Puedo hacerle una pregunta política?
– ¿Tu quoque, Carvalho?
– ¿Qué opina usted sobre Lázaro Conesal?
– Yo, lo que opine el partido.
– ¿Qué opina el partido?
– Huele a muerto.
– ¿El partido o Lázaro Conesal?
– Los dos. Y probablemente uno mate al otro o viceversa. No pueden convivir en un mismo sistema de poder, sobre todo desde que el partido ha empezado a purificarse de los pecados de corrupción. Me sorprende usted. ¿Qué tiene que ver con Conesal? ¿Investiga su asesinato o trata de impedirlo? Mata usted lo que toca. A mí lo que me da asco es lo del GAL, eso de ser cómplice de un Gobierno que ha tolerado checas socialdemócratas. Pero he de votar disciplinadamente. ¿El fin justifica los medios, Carvalho? Mi fin es seguir teniendo algo que ver con la política. ¿Hay manera de verle? Llego tarde a la reunión de la Comisión de Justicia. Soy diputado.
– Difícil que nos volvamos a ver. Regreso mañana a Barcelona.
Leveder se convirtió en una cruz humana en aspa para expresar la más anonadada impotencia y ya se iba cuando le retuvo la pregunta de Carvalho.
– ¿Por cuánto se vendería usted lo que tiene?
– No me haga llorar. ¿Y usted?
– Le haría llorar.
Él perseguía los fantasmas de 1980 y los fantasmas de 1980 le perseguían a él. Recordaba a Leveder irritado hasta casi la violencia después de que el purísimo Cerdán hubiera aprovechado la presentación de un libro para minimizar al secretario general del PCE recientemente asesinado: «He de decirte que tu homilía de esta tarde me ha parecido una mierda, una guarrada. Ha sido una homilía buitresca, cebándote en la carroña humana de Garrido y en la carroña política en general. Chin, Chin.» Leveder, el llamado líder de la «fracción frívola», el anarco-marxista metido a comunista por razones de eficacia histórica. Salió al paseo del Prado por la orilla del Palacio de Villahermosa ocupado por el legado Von Thyssen y siguió acera arriba tratando de ganar a pie el remoto horizonte de la Castellana convertida en Manhattan. Madrid le equivocaba las distancias. Su sentido de la orientación se había quedado atrapado en Barcelona por lo que a medida que los minutos se acortaban y la lejanía manhattiana seguía donde estaba le asaltó la duda de si reclamar un taxi o telefonear al joven Conesal para que viniera a buscarle el Jaguar de papá. Se metió en un café para telefonear y no se dio cuenta de que se trataba del Gijón hasta que estuvo dentro de la ratonera.
– ¿El señor Álvaro Conesal?
– ¿Quién le llama?
– Pepe Carvalho, el detective privado.
– ¿Puede informarme del motivo de su llamada?
– Debo encontrarme con el señor Conesal a las once y no veo la manera de llegar a tiempo. ¿Podrían enviarme un coche?
– ¿No encuentra taxi?
– Don Álvaro Conesal me ha ofrecido el Jaguar para mis desplazamientos por Madrid.
– El señor Conesal dispone de tres Jaguar. ¿Cuál de los tres?
– Póngame el más bonito. Creo que era verde.
– ¿A qué altura está usted?
– Estoy telefoneando desde el Café Gijón.
– ¿Para venir del Gijón aquí pretende usted que enviemos el Jaguar Daimler…?
– Señora. No se extralimite. Consulte con don Álvaro y dígale simplemente que Carvalho espera el jaguar en el Café Gijón.
A aquellas horas de la mañana el café sólo albergaba consumidores de cortados más alguna porra fláccida que había perdido su consistencia inicial, pero en homenaje al imaginario de la porra pidió una Carvalho y la masticó por si se convertía en un sucedáneo de la magdalena de Marcel Proust y le recordaba tiempos y porras mejores. Se había sentado en una mesa asolada casi unida a otra en la que departían dos hombres acuarentados, el uno llevaba una camisa blanca sucia, como el pelo cano despeinado sobre la pálida tez que le dejaban libre dos ojeras que parecían buscar la otra cara de la tierra. Pronunciaba a borbotones frases que eran versos obstruidos por una boca llena de piedras que le hacían daño. El otro disponía de una pulcritud bien diseñada de violinista italiano soltero y algo latin lover, aunque alguna tensión ocultaban sus manos demasiado móviles mientras escuchaba el memorial de agravios de su desarrapado compañero.
– Yo creía que la literatura me permitiría tocar la tristeza viscosa del mundo, el desencantado borde de una ciénaga absurda, en mis manos un animal inmundo, salvaje como el negro agujero de ese cuerpo que me hace soñar.
No estaba borracho pero tampoco estaba en la lógica del Gijón ni en la incomodidad de su compañero que le respondía frases inconcertables.
– Yo me meto en un armario y me lo consulto todo, mientras afuera me esperan las abuelas más tenaces. El otro día le dije a un taxista patriota: Colón no era español. Colón era de Génova.
– Todos los académicos tienen el alma llena de hormigas rojas, menos Pedro Gimferrer que ni siquiera tiene hormigas en el alma.
– Desde el armario veía cómo se depilaba aquella mujer. Sólo una pierna. Sabe que me molesta todo lo asimétrico.
– Hay que conquistar la desesperación más intransigente. Pedro Gimferrer lleva una peluca de paje del poder cultural. Yo quisiera ser piel roja.
– La otra pierna no se la depilará hasta que yo me suicide.
– Leí mucho y no recuerdo nada.
– Pero me preocupa el hecho de que de tanto estar en el armario me he convertido en dos personas y una de ellas no soporta a la otra. Lo terrible es que no sé si yo no soporto a la otra o la otra no me soporta a mí.
– ¡Qué error ser yo debajo de la luna!
– ¿Su amigo no va a tomar nada?
El hombre del armario levantó la vista hacia el intransigente camarero que parecía guardar antiguos rencores contra el hombre sucio y despeinado. Trató de ser convincente por el procedimiento de lanzar una mano al vuelo, bien porque quisiera que el camarero volara o bien porque expresara que su compañero de mesa estaba volando. Pero el hombre que se consideraba un error bajo la luna había perdido ambigüedad en la mirada y la tenía concentrada ora en el camarero ora en su compañero aficionado a los armarios. Parecía satisfecho por la tensión creada y exigió con dureza extrema:
– ¡Tres litros de Coca-Cola!
– ¿A quién le espera un Jaguar?
Todos los rostros se volvieron hacia el limpiabotas que ofrecía Jaguar desde la puerta y Carvalho dejó las monedas de su consumición sobre el plato para inclinarse luego hacia el hombre del armario.
– ¿Vamos? Nos han venido a buscar.
Una alarma salvaje se había apoderado de los ojos y la actitud del hombre de las ojeras vencidas.
– ¿No te irás sin darme algo de pasta?
Porque el otro se había levantado precipitadamente contagiado por la urgencia de Carvalho.
– Claro que no.
Sobre la mesa quedó un recortado billete de dos mil pesetas enrojecidas y la mano dentada del hombre angustiado bajo la luna se apoderó de él exhibiendo unas uñas largas, enlutadas y rotas. Ahora sus ojos exigían a Carvalho.
– ¿Y tú?
– Yo ya acabo de hacer la buena obra del día.
Carvalho avanzó hacia la puerta y sentía tras él la precipitada huida del hombre liado con una mujer asimétricamente velluda. Nada más traspasar el dintel del Gijón, se puso al lado del detective.
– No le conozco de nada, ¿verdad?
– De nada. He pensado que debía salvarle de aquel tormento.
– Es un gran poeta pero está entre las ruinas de su inteligencia convencional. La otra inteligencia la tiene intacta, pero no es comunicable. Mi inteligencia es convencional y aunque hago lo que puedo, no comunicamos. Su sistema lógico me colapsa y no tengo otra salida que oponerle otro igualmente absurdo. Es como un diálogo entre instrumentos de jazz.
– Si quiere huir más lejos, suba. Puedo dejarle en cualquier parte.
El chófer vestido de almirante de la marina suiza les estaba ofreciendo la puerta abierta del Jaguar y así como Carvalho se metió en él con una recién adquirida naturalidad, el otro lo hizo poco a poco, como si se tratara de una Cenicienta inseguramente dispuesta a meterse en la calesa del príncipe. Y una vez dentro su mirada iba de los acabados del coche a la evidencia de que Carvalho no era el príncipe, aunque se estaba sirviendo un copioso whisky del mueble bar rutilante y le instaba a que aceptara uno. No se hizo rogar el invitado de Carvalho y se le ocurrió un espontáneo brindis cuando chocaron sus vasos semillenos en la religiosa penumbra del Jaguar Daimler.
– Por nuestra juventud en que llenos de inquietud, tuvimos fe y deseos de vencer.
Carvalho secundó el brindis, bebió un breve pero intenso trago de aquel malta reserva.
– Usted acaba de recitar un fragmento de una canción tabernaria inglesa que cantaba Mary Hopkins.
– ¡Qué sensibilidad la de los propietarios de Jaguar!
– El Jaguar no es mío. Usted y yo somos invitados de un pillastre riquísimo que se llama Lázaro Conesal. Un rico como hay pocos, de los que enseñan los aviones privados y los Jaguar. ¿Quién era su compañero de juerga literaria?
– El nombre no le diría nada. Tiene el cerebro hecho papilla y sólo se le convierte en un músculo poderoso cuando escribe poemas, cada vez más licuados. Se pasa media vida en sanatorios mentales y la otra exhibiendo su condición de sensibilidad maldita, de acusación para todos los que estamos integrados porque hemos de pagar alquileres y comprarles discos compactos a nuestros hijos.
– Usted también es escritor.
– Leo hasta entrada la noche y en invierno trabajo en Iberia.
Carvalho se había puesto soñador y de pronto recitó bruscamente algo que parecía un verso.
– Siempre se espera un verano mejor y propicio para hacer lo que nunca se hizo.
Contuvo su compañero una espontánea señal de alarma y recuperó su estructura literaria defensiva.
– Sólo salgo del armario para preguntar cuántas cosas todavía se desconocen.
Carvalho aprobó con un cierre de ojos fulminante.
– Tiene usted los reflejos bien preparados. No tema. Superará todos los encuentros con el poeta ese licuado. Me temo un día ferozmente literario. Madrid es una ciudad muy literaria, por lo que veo. Esta noche he de asistir a la concesión del premio Venice-Fundación Lázaro Conesal, de Literatura naturalmente. Debe de ser un premio muy bueno porque lo dotan con cien millones de pesetas.
– No falla, si es el más caro es el más bueno. Conesal es el emblema de los nuevos ricos del nuevo régimen democrático. El self made man que trafica con las mejores influencias y sorprende a los tiburones fingiendo el lenguaje del delfín y a los delfines mordiéndoles como un tiburón.
– ¿Quién podría matarle?
– Todos los cadáveres que él ha matado insuficientemente. Y además ha amenazado con contar todos sus lazos con el poder si el Banco de España y el fisco se meten en sus negocios financieros y en sus impuestos.
– ¿Cómo se ha enterado de todo esto?
– Escucho las tertulias radiofónicas, ¿usted no?
– Me doy cuenta de que ni siquiera tengo una radio.
El coche se había detenido al pie de la torre Conesal. El prisma más emergente de todas las construcciones cristalográficas del Kripton manchego, con cristales oscurecidos, como respetando la cultura ibérica de la ocultación de lo ya de por sí oscuro. El edificio tenía algo de tétrico de lujo y Carvalho saltó a la acera seguido por su compañero de viaje, dedicado a despedir con la mirada al lujoso Jaguar. Luego se dirigió al chófer.
– ¿Me deja tocar el animalito?
Su dedo señalaba al jaguar dorado que permanecía al acecho en la punta del morro.
– Es que es de oro de verdad.
– Sé tocar el oro sin mancharlo.
– Toque, toque -le instó Carvalho sin respetar la prevención del chófer y así hizo el escritor armariofílico hasta conseguir la mueca del deleite y la suficiente liberación de espíritu como para darle la mano a Carvalho en señal de despedida.
– Vuelvo a mi armario y si alguna vez necesita un favor en cualquier atasco aéreo, pregunte por Juan José Millas y le facilitaré el asiento del copiloto.
Todo el contento del escritor era descontento en el chófer bajo su gorra de almirante, dedicado a sacar brillo al jaguar de oro con el revés de la manga o tal vez le quitara las manchas dejadas por el tacto del intruso mientras refunfuñaba un convencional después todas las broncas serán para mí y Carvalho se metía en el edificio en busca de los ascensores más vertiginosos. La primera observación que ratificó la impresión de madrugada es que en los ascensores no había mueble bar y tal vez carecían de la voluntad de ostentación de todo cuanto rodeaba a los Conesal, como si el ascensor no fuera un lugar apropiado para la teatralización de la abundancia. Tal vez porque era demasiado veloz y no daba tiempo de tomarse un whisky ni de fijarse en los detalles por muy rutilantes que fueran, aunque viajaras, como Carvalho, hasta el piso veintipico. Otra cosa era en cambio la recepción inacabable tan llena de azafatas mareantes recién salidas de una Universidad de Azafatas financiada por la Mac Donalds, a juzgar por las virtudes proteínicas de las muchachas, de la más compacta carne picada, pura contención muscular, volúmenes elásticos que arrancaban al espacio su mismidad con una delicadeza persuasoria. Sus ojos, no obstante, fueron requeridos por un ruido visual: una de las azafatas más doradas lloraba quedamente junto a la puerta de un ascensor mientras soportaba la contenida bronca de una mujer angulosa que no encajaba entre tanto esplendor en la hierba artificial. Pero no pudo interesarse demasiado por la peripecia. Carvalho fue introducido en un salón donde la moqueta incluso tapizaba las grandes ventanas abiertas, porque el Madrid Manhattan parecía un tapiz posmoderno, veladas sus audaces aristas por un filtro azulado, casi el mismo azul de la moqueta, que lo suponía realidad urbana inmersa en una pecera. Allí sí había bar más que mueble bar y tras la barra un barman profesional cuya fisonomía le era familiar, tal vez porque iba disfrazado de barman de película años cuarenta, era un calvo con tupé de guitarrista mexicano en películas norteamericanas de bajo presupuesto, tenía orejas caedizas, ojos glaucos, pero inspiraba confianza como esa raza de barmans que consienten que les cuentes tu vida a cambio de que te tomes cuatro cócteles que le permitan lucirse: el Dry Martini, el Singapur Sling, el Gimlet y el Manhattan, los cócteles más literarios. A las once de la mañana tomarse un Dry Martini es como pegarse un martillazo en el cerebro, lo que puede recetarse a las ocho de la tarde, pero no a una hora en la que el cerebro permanece en fase adolescente y aún no ha comprobado que todo sigue igual. Pactó con el camarero un Singapur Sling y complicidad sobre los orígenes míticos del brebaje, pero aunque el hombre no había leído a Somerset Maugham, ni había estado nunca en Singapur ni por lo tanto en el Raffles, el hotel original del cóctel, ni siquiera leído o visto en el cine Saint Jacks, estaba muy bien predispuesto a enriquecer su nivel cultural.
– Singapur Sling: 4/5 de ginebra, 1/5 de brandy, 1/2 de limón. Me encanta que los clientes me ilustren. No basta con ser un buen técnico en coctelería, que lo soy, aunque me esté mal el decirlo. Pero saber el origen de los placeres aumenta la posibilidad de gozarlos.
El barman no era poeta, pero sí licenciado en Hispánicas especialista en los misterios de El Lazarillo de Tormes todavía por desvelar, a pesar de los empeños que habían puesto en este cometido cinco mil especialistas como los que citó a un Carvalho desarmado y desalmado, de los que sólo consiguió recordar apellidos de fácil memorización como Rico o Gullón.
– ¿Cómo se llama usted?
– Simplemente José.
– Me suena, ¿usted no era el chófer que me ha acompañado desde el aeropuerto? ¿Y el que me acaba de traer desde el Café Gijón?
– El mismo. A don Lázaro le encanta verme cambiar de cometidos. Soy paisano de don Lázaro y me distingue con su confianza. Yo iba para hispanista o para actor de teatro. Aquí donde me ve, yo compro todo lo que don Lázaro necesita de inmediato dentro de este edificio o del Venice, desde la pasta de dientes hasta las cosas más habituales de farmacia o las bebidas que aquí se sirven. De hecho me contrató la señora Conesal, doña Milagros Jiménez Fresno, que es la madrina de mi hermana chica, María, que también trabaja aquí como azafata. Mi madre había servido en la quinta veraniega de los Jiménez Fresno y conocía a doña Milagros desde la adolescencia.
– ¿Y qué hace un hispanista como usted detrás de la barra de esta pecera?
– Mi hermana es licenciada en Biológicas y trabaja aquí de azafata.
– ¿Es rubia?
– Como todas. Aquí sólo hay azafatas rubias. Mi hermana es rubia. Ya le he dicho que se llama María y trabaja aquí de azafata.
– ¿Teñidas? Las mujeres teñidas son como cócteles. Una manera de crear otra naturaleza. ¿Qué cócteles le parecen a usted esenciales?
– Sin ánimo de sustituir su propia jerarquía de valores, para mí los cócteles básicos y clásicos son Alexander, Alaska, Bloody Mary, Americano, Bronx, Claridge, Daiquiri, Manhattan, Dry Martini y Old Fashioned. ¿Se ha fijado usted en la poética de los títulos?
– Para mí no hay otra poética que la del paladar. Los cócteles ni siquiera merecen olerse. Muy pocos, como el Dry Martini, tienen un olor misterioso, mestizo, a ginebra aterciopelada por el fantasma frío del vermut desaparecido. Yo tengo una barwoman blanca en Barcelona que se llama Dolors y me hace un Dry Martini con Nouilly Prat, no con Martini. Es otra cosa.
– Más bronca, me imagino.
– Más bronca y más enmascarada. Los cócteles son máscaras. ¿Tiene usted alguno preferido?
– Soy abstemio. A la fuerza. Los médicos.
Una de las puertas de comunicación con la otredad se abrió bruscamente y en el marco se situó la silueta de una mujer de excelente dorso, con las curvas en su sitio, las pantorrillas palpables y una espalda avispada y recta, pero de voz estridente sobre todo por lo que decía y cómo lo decía hacia la habitación que estaba abandonando.
– Álvaro, ¡eres un hijo de la gran puta!
Simplemente José desapareció en el interior de la cocinilla adjunta al bar y Carvalho no tuvo más remedio que contemplar el dorso de la mujer y esperar acontecimientos que no tardaron en llegar. Álvaro Conesal salió del despacho, se precipitó sobre la dama, la cogió por un brazo y la volvió a introducir de un brusco tirón, para cerrar a continuación la puerta con la misma agresividad con que sellara su derecho a la intimidad frente a la mirada alertada y algo irónica de Carvalho que el hombre desafió durante un segundo. A solas con su Singapur Sling, Carvalho recuperó al barman Simplemente José recién llegado de su corta huida, silencioso y mañoso en borrar las huellas de lo que había preparado y servido.
– ¿Es habitual?
– ¿A qué se refiere usted?
– Creo haber observado que el príncipe heredero de este imperio ha sido gravemente insultado en nuestra presencia.
– No he percibido exactamente las palabras.
– Ha sido calificado como hijo de puta.
El barman suspiró para liberarse de la tensión y señaló un rincón de la habitación con una mano mientras utilizaba un dedo de la otra para invitar a Carvalho a la prudencia o al silencio. Luego escribió en uno de los redondeles de papel destinados a soportar las copas: Hay micrófonos por todas partes. Carvalho trató de leer en los ojos amarillos del barman abstemio el porqué de tanta confianza. Vio en ellos la nostalgia cómplice de un bebedor capado por los médicos. Le quitó el rotulador de la mano y escribió en el redondel bajo el mensaje del barman: ¿Cómo se llama la dama insultante? El barman estaba dispuesto a proseguir la correspondencia: Beba Leclerq, señora de Pomares amp; Ferguson. Carvalho aprovechó su turno: ¿Negocios? ¿Sexo? El Simplemente José no cejó: Negocios y sexo. Era el punto adecuado para preguntar: ¿Es la amante de Álvaro Conesal? Y de responder: Del padre.
– ¿Y cómo ha conseguido pasar del hispanismo a la coctelería?
– Formación profesional acelerada. No encontraba trabajo como profesor, ni siquiera como profesor de párvulos, de párvulos, yo que había tenido un premio de Doctorado sobresaliente cum laude con un tribunal presidido por el académico don Francisco Rico. Era una tesis exhaustiva sobre la reordenación de los estudios sobre el Lazarillo, muy celebrada por los lazarillistas más eminentes, desde Víctor García de la Concha hasta don Claudio Guillén, mi maestro en Literatura Comparada. Nada del Lazarillo me era ajeno, considerado como la pieza clave en la invención de la novela, tal como lo leyeran y divulgaran Francisco Rico y Miguel Requena. Y a este propósito dice Plinio que no hay libro, por malo que sea, que no tenga cosa buena, mayormente que los gustos no son todos unos, mas lo que uno no come. Otro se pierde por ello y así vemos cosas tenidas en poco por algunos que de otros no lo son.
No sabía Carvalho por dónde volaba la pájara del barman pero alguna locura literaria le había comido el seso.
– ¿Qué le parece? Puedo pasar sin transición del habla común a la sintaxis del Lazarillo. Suplico a Vuestra Merced reciba el pobre servicio de mano de quien lo hiciera más rico; si su poder y deseo se conformaran…
– ¿Y me sabría usted hacer una caipirinha?
– Cachaza, lima, azúcar, hielo. La cachaza es de la familia de los aguardientes combinadas con el limón.
– La cachaza es algo más que un aguardiente. Es el alma de un pueblo mestizo. Usted que es un mestizo profesional, ¿también lo es genéticamente?
– Mi nascimiento fue dentro del río Tormes, por la cual causa tomé el sobrenombre y fue desta manera: mi padre, que Dios perdone, tenía cargo de proveer una molienda de una aceña…
Mientras recitaba fragmentos de El Lazarillo construía la caipirinha y en éstas le sorprendió la puerta abierta de par en par y la emergencia de Álvaro Conesal. Llevaba pantalones de piel y un chaleco de cashmire sobre una camisa a cuadros de campeón de rodeos. Señaló con el dedo la caipirinha exigiendo otra para él y esperó a paladearla antes de entrar en contacto verbal con un Carvalho con los codos apoyados en la barra de madera de teca, entre las manos la copa como si la consagrara y la mirada recorriendo las etiquetas de las botellas que respaldaban al hispanista. Álvaro bebía y meditaba, para finalmente invitar a Carvalho que le siguiera con un gesto irrechazable, de auténtico master en gestualidad, mientras emprendía la vuelta a su despacho con el vaso de caipirinha entre las manos. El despacho y el detective eran viejos conocidos, pero a estas horas del mediodía le sorprende menos todo lo sorprendente, salvo la entrada en conversación de Álvaro.
– Cosas como las que usted ha visto son las que debemos prevenir esta noche. Una mujer despechada. Un tipo de la competencia que afrente a mi padre en público. La imagen de mi padre está pasando por un mal momento. Se especula sobre la posibilidad de que el Gobierno intervenga en sus negocios, especialmente en los directamente financieros o en las carteras industriales relacionadas con los negocios financieros. Estamos en un final de época tumultuosa y el poder morirá matando. Cualquier escándalo lanzaría encima a la jauría de los medios de comunicación contrarios a mi padre y los que tiene comprados o intervenidos ya no se atreven a dar la cara por él. Ni siquiera podemos fiarnos de la policía. Este Gobierno no tiene escrúpulos.
– La mujer que he visto, ¿es de temer?
– Ella quizá no. Su marido sí. Es un pedazo de carne bautizada y confirmada en las iglesias del Opus Dei, un señorito bodeguero jerezano del Opus Dei, del sector más rico pero también más tonto del Opus Dei. Puede ser fácilmente manipulable. Mi padre no lo tiene demasiado bien con los del Opus y vuelven a ser peligrosos. Mi padre dice que tras veinte años de descanso histórico tras la muerte de Franco, su gran celestina, vuelven a la carga.
– Tal vez sería conveniente que usted me hiciera un inventario de peligros potenciales. Deben controlar a los invitados.
– Sabemos a quién hemos invitado y por qué, pero hay una veintena de personajes que a priori pueden crear problemas. Lea esto.
Le tendió una revista de economía abierta. El título era prometedor y campeaba sobre una enorme fotografía del busto de Lázaro Conesal ladeado, con la mirada inquisitiva puesta en algún lugar del mundo que quedaba más allá de la revista: «Alí Babá y los cuarenta ladrones.» «Lázaro Conesal se defiende desde dentro de su cueva.» «En la historia de la Banca Conesal se han reflejado las principales debilidades del sistema capitalista español, aspecto más importante que los 800.000 millones de pesetas necesarios, según los expertos, para sanear las heridas financieras creadas por Conesal y sus principales cómplices Regueiro Souza e Iñaki Hormazábal, cada vez más distantes de su capitán, pero implicados como él en el desaguisado. Hormazábal ya ha tomado posiciones de despegue con respecto a su socio en una maniobra de desenganche de intereses comunes en distintas sociedades. Parece ser que el Banco de España va a salir del pasotismo asumido en relación con los negocios de Conesal, un hombre demasiado temido por el gobierno socialista habida cuenta de lo mucho que sabe sobre las finanzas internas del PSOE. A estas alturas, Conesal persigue un pacto con el Banco de España a cambio de perder la memoria y de no poner en curso un libro blanco sobre sus relaciones con el poder. A pesar de la prepotencia asumida por el financiero, hace tiempo que se especula sobre los agujeros negros de su gestión económica maquillados con la habilidad que siempre ha tenido Conesal para convertir los agujeros en montañas y las derrotas en victorias. El Banco de España estima que el déficit de provisiones para la cartera de créditos de la Banca Conesal se elevaba a 300.000 millones de pesetas…» A Carvalho le irritaban aquellas cifras excesivas y devolvió la revista al especiante heredero.
– Ya veo que la cosa está muy mal.
– ¿Se ha fijado en quién firma esta información?
– No. Pero tampoco me hubiera dicho nada su nombre. No soy habitual a revistas tan llenas de dinero.
– Es Barcenas, la garganta profunda de los Valls Taberner y si me apuran de todos los grandes bancos, encabezados y teledirigidos por el gobernador del Banco de España.
Decía cosas indignantes pero no parecía indignado, ni siquiera manifestó entusiasmo cuando caracterizó a su padre.
– No aceptan lo nuevo. Mi padre es lo nuevo. Ellos son la oligarquía de siempre.
– Le aseguro que mi listón a la hora de concebir cualquier cantidad de dinero son las cien mil pesetas, de cien mil pesetas en cien mil pesetas.
– El dinero no existe -masculló Álvaro y se ensimismó para volver al poco rato a Carvalho como apreciando una vez más si no se había equivocado de persona.
– Mi padre quiere hablar con usted, pero antes concederá una entrevista a dos estudiantes de Economía que vienen a por él. Deben de tener un profesor socialista o poscomunista y les ha dicho: A por Conesal, que es el responsable de la cultura del pelotazo, del capitalismo especulativo. ¿De qué restaurante quiere el menú? -ofreció, mientras corría las hojas de una guía para gourmets encuadernada en una piel tan cara como la madera del sobre de la mesa, la moqueta, los cristales insonorizadores, la limpieza de dientes que demostraba la sonrisa del heredero-. Podemos hacernos traer la comida del mejor restaurante de Madrid.
– ¿No podríamos ir allí? Me encanta conocer maîtres nuevos.
– Mi padre sólo va a un restaurante a pactar con ministros extranjeros. De ministros extranjeros abajo, ninguno. Dice que no saben comer o lo han olvidado porque se sienten amenazados por el colesterol y pueden sentirse impresionados por el ritual de la restauración de Madrid.
– París tampoco está mal.
Algo escéptico el joven masculló «Robuchón y todo eso», pero lo suyo era hojear la guía gastronómica y leer propuestas:
– Jockey, langostinos al caviar, por ejemplo, y un brioche con tuétano y foie que quita el hipo. Zalacaín, ¿qué tal unos muslos de pato guisados con verduritas? Club 31, le aconsejo una ensalada tibia de patatas con hígado de pato. El Amparo, rabo de buey guisado al vino tinto. El Bodegón, un plato de caracoles sin trabajo con salsa de berros. Príncipe de Viana, muslo de pato con lentejas. Arce, salmonetes con ajos tiernos y vinagreta de tomate. Cabo Mayor, ensalada de pasta y carabineros. El cenador del Prado, muslo de pato confitado…
– Demasiado pato. Al que ha hecho esa guía le entusiasma el pato.
– ¿No le gusta a usted el pato?
– Me entusiasma y aquí donde me ve yo he probado un canneton a la Tour d'Argent, en el restaurante que le da nombre.
– Si prefiere usted pedimos un ragout de venado en Horcher.
– Será de venado con corbata, porque en Horcher no dejan entrar ni salir a ningún ser vivo ni muerto sin corbata. Dejo el menú a su libre elección.
– No tan libre. Ha de pasar por la aprobación de mi padre.
Una llamada del interfono anunció la llegada de alguien que Álvaro Conesal identificó como las dos entrevistadoras. Álvaro se había echado a reír.
– Estas dos chicas no saben dónde se han metido. Mi padre siempre pide dossiers de todos los que le vienen a hacer entrevistas, aunque sean novatas como éstas, dos estudiantes de Económicas que quieren denunciar los manejos del Gran Tiburón.
– ¿Qué dicen los dossiers?
– Dos chicas de desiguales familias, pero tirando a buenas familias. Las dos militan en todas las ONG que existen, es decir, en las Organizaciones No Gubernamentales. Son los rojeras del presente que no tienen futuro. ¿Me permite?
Álvaro dejó sólo a Carvalho en el despacho y salió a la recepción azul en la que el detective había intimado con el barman. Carvalho se acercó al resquicio que dejaba la puerta entreabierta y allí estaban la morena y la rubia, tiernas como gacelas, pero rígidas como panteras dispuestas a saltar al cuello del financiero más mitificado de España. Tenían cara de niñas demasiado sexuadas para su edad o tal vez simplemente tenían demasiado cara de niñas para las vibraciones sexuales que emitían, sobre todo la rubia. Fingían una relajada alegría a la espera de que el fingimiento se convirtiera en la pose necesaria para hacer frente al entrevistado. Pero cuando se abrió una puerta hasta entonces casi inadvertida por la que penetró el cincuentón atezado, de cabellos rubios en el límite de la plata culminando una arquitectura de bronce, la piel, y oro, el Rolex, las dos muchachas aproximaron sus cuerpos para protegerse y emitieron voces estranguladas cuando Lázaro se apoderó sucesivamente de una de sus manos y las besó como si no las viera bien. Precipitaron las chicas la situación sacando blocs, magnetofones, bolígrafos, dossiers, prisas y creyó Carvalho llegada la hora de dejar solos al Tiburón y a aquellas dos pescadillas que ya estaban mordiéndose la cola nerviosamente. Pero Álvaro le detuvo con un gesto imperioso, de los mejores gestos del mejor master de gestos, al tiempo que le encarecía:
– Nada de retiradas. Mi padre quiere dedicarnos el espectáculo.
Altamirano adoptó maneras de molesto automovilista en situación de atasco, depositó la servilleta sobre la mesa para ponerse en pie y enterarse fehacientemente de lo que había ocurrido para aquel revuelo y aquellas palabras pistoletazo que saltaban de mesa en mesa y conseguían sacar a los comensales de su aburrida expectación. Pero Marga fue más rápida que él y movilizó sus cortas extremidades a tal velocidad que más parecía un reptil que una mujer cúbica avanzando hacia la verdad.
– Que hay un muerto.
– ¿Un qué?
– Un muerto.
– Me lo temía. No hay semana sin necrológica. Seguro que se ha muerto alguien para que yo le haga la necrológica.
Mas por encima de la tentación de cinismo, Oriol Sagalés experimentaba la de enterarse de la causa última de cuanto acontecía, en coincidencia de deseos y movimientos con la señora Puig que con una mano sobre los labios y los pasitos cortos se alejaba de la mesa en dirección a los comensales ya descaradamente arremolinados, sin hacer caso de la permanencia varada de su marido, consciente de que en las situaciones críticas los capitanes de barco y de industria, aunque fuera de sanitarios, curtidos en mil riesgos, no deben nunca abandonar el metro cuadrado sobre el que afirman su identidad. Laura Sagalés se quedó junto a él, con las manos ceñidas al vaso de whisky, como si temiera la acción de algún descuidero y puso sorna en el reojo que acompañó la marcha de su marido formando pareja con el mejor vendedor de libros del hemisferio occidental de España.
– He oído palabras que no me gustan -comentó el vendedor con los labios apretados y la mirada fija en el horizonte.
– No pierda la calma, Watson. Lo más probable es que algo grave le haya pasado al anfitrión.
El vendedor se detuvo asombrado e interrogó con la mirada a Sagalés que le hizo el honor de tomarse un descanso de brillantez y sarcasmo para darle una lección de inducción lógica.
– Elemental, querido Watson. El más pálido de todos los que están protagonizando el barullo de la puerta de comunicación con el resto del Venice es nada menos que Alvarito Conesal, Conesal hijo, el conocido mecenas de la posmovida madrileña y aquella mujer que avanza trágicamente en dirección a su hijo, sacudida por los sollozos y con presuntos problemas respiratorios causados por una congoja interior y no por la faja que a todas luces trata de encauzarla en pro del bien común de la relación de su cuerpo con el espacio externo, es la señora Conesal.
El vendedor cabeceaba convencido y admirado, asistente al espectáculo de los guardaespaldas súbitamente imbuidos de su condición que estaba construyendo círculos protectores en torno del presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid y de la señora ministra de Cultura con la sonrisa a media asta. El círculo de policías ya escasamente secretos aunque no diferenciadamente públicos o privados, dejaba actuar a las cámaras de televisión que con sus reflectores convertían la secuencia en una batalla épica entre las autoridades cercadas y una luz lechosa que les amedrentaba como a alimañas, pero en cambio rechazaba a un piquete de invitados asaltantes que preferían ser informados por el poder político y cultural antes que por el familiar representado por el hijo y la mujer del presunto malogrado. Los tertulianos radiofónicos se habían agrupado por las emisoras en las que prestaban sus servicios y comenzaban el precalentamiento de la emisión de mañana por la mañana. Entre el levantisco grupo sitiador de las autoridades, Ariel Remesal y Fernández Tutor expresaban su indignación por la desconsideración que empleaban los guardaespaldas.
– ¡Leguina! ¡Leguina! -gritaba Fernández Tutor dando saltitos.
– ¡Carmen! ¡Carmen!
Era el reclamo escogido por Ariel Remesal para hacer visible su cara entre dos hombrones de policías, sin que Leguina ni la señora ministra supieran ni quisieran ver, entretenidos como estaban en darse explicaciones y consignas.
– ¿Ha sido ETA?
– No me han dicho si han encontrado balas de nueve milímetros Parabellum -objetó Leguina y al escucharse a sí mismo comprendió que a pesar de su desgana como simple presidente en funciones y con deseos de marcharse a casa para escribir una novela sobre lo que estaba ocurriendo, era completamente improcedente no enterarse de lo que pasaba. Que no lo supiera una ministra de Cultura pase, que no lo supiera el presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid era noticia en la primera página del diario Mundo al día siguiente y un triunfo más de su director, el odiado Pedro J. Ramírez. Así es que Leguina tiró la servilleta, se puso en pie y ordenó-: ¡Dejen paso!
Era una voz rotunda pero los policías esperaban tal vez voces más familiares de sus jefes naturales y no obedecieron el imperativo del señor presidente en funciones de la Comunidad Autónoma de Madrid, por lo que Joaquín Leguina tuvo que optar por una solución enérgica exteriorizada en el hecho de poner una mano en el hombro de uno de los policías que lo cercaban, apretar fuertemente los dedos sobre aquella esquina musculadísima de un cuerpo humano y acuchillarle la oreja con un:
– ¡Abran paso!
La señora ministra había comprendido las intenciones de su asociado en el poder, por lo que se puso a su estela y secundó su demanda con una voz grave y licorosa de presunta cantante de boleros.
– Abran un pasillo de protección. Hemos de llegar al lugar de los hechos.
Lo del pasillo de protección agradó en justos términos a los centuriones, porque como movidos por un resorte y demostrando su tendencia a constituirse en sujeto colectivo, cambiaron la figura del círculo por la de un pasillo de carne y hueso abierto a la posibilidad del avance de Leguina difícilmente cejijunto sobre sus separados ojos claros y con los dedos tirándose de los puños de la camisa, mientras a su lado la señora ministra había conseguido asumir el continente de una representante del Gobierno, la única representante del Gobierno presente en la sala, por muchas reticencias que siempre haya despertado la posibilidad de que la cultura sea responsabilidad o forme parte de Gobierno alguno. No avanzaban solas las autoridades por el espacio abierto gracias al pasillo móvil de sus guardianes, sino que se habían convertido en protagonistas del travelling cangrejo de los cámaras de TVE sabios en filmar mientras se retiraban de espaldas y en el séquito se habían metido Ariel Remesal y Fernández Tutor, siendo el editor el que tenía que cambiar el paso constantemente, no para no quedar rezagado, sino para poder asomarse a la oreja ora de Leguina ora de la señora Alborch para encarecerles:
– ¡Sabéis que podéis contar conmigo!
No sólo ni el presidente ni la ministra parecían contar con Fernández Tutor, sino que evidentemente le consideraban un intruso en su camino hacia la responsabilidad situacional y, ¿por qué no?, histórica. Así que Leguina se detuvo en seco, se encaró con el notable ganador de cincuenta premios periféricos y el editor de libros raros, también conocido por «El bibliófilo de la Transición» y les espetó:
– No es el momento. Cada cual debe estar en su sitio.
Consideraba que estaba en su sitio Alma Pondal, la mejor novelista ama de casa y no sólo ella sino también su marido, por lo que contuvo con una mirada el espontáneo impulso del hombre de marchar hacia donde iban los demás, al tiempo que ponía voz melosa de ama de casa dispuesta a recibir aquella noche el baño semental que contribuyera aún más a cimentar su fama de prolífica escritora y madre, capaz de haber escrito seis novelas en los últimos diez años, período coincidente con el de cuatro hijos aparentemente del mismo sexo.
– ¿Qué nos va a ti o a mí? Empezaba a necesitar un momento de intimidad. Cuánto bocazas, Dios mío, hay en el reino literario.
– Con cuánta razón declaraste, Mercedes…
– Te he repetido mil veces que no me llames Mercedes en público.
– Perdona, Alma. Insisto en que tenías mucha razón cuando declaraste al Adelantado de Segovia que las reuniones de escritores debían estar prohibidas por la Constitución.
– ¿Recuerdas el artículo de réplica de Riquelme, el cuñado de la farmacéutica? Se sintió escritor y ofendido.
– ¿Escritor ése?
– Como ha escrito Glosa del cerdo ibérico en el Camino de Santiago.
– Pero que tengamos intimidad no quita que debamos saber qué está sucediendo.
– Alguna copa de más. Alguna bofetada de más.
– Es que he creído oír la palabra muerto.
Mona d'Ormesson pasaba en aquel momento ante la mesa donde resistía el asolado y fecundo matrimonio y en cuanto oyó la palabra muerto exclamó:
– Stat sua caique dies.
Y como comprobara la sorpresa que se extendía por las anchas faces del matrimonio íntimo, tradujo:
– Hay un día marcado para cada uno.
– Pero ¿hoy?, ¿precisamente hoy?
– A mí me da en la nariz que todo esto lo ha preparado Lázaro Conesal para montar un anti-premio.
Altamirano consideró posible la sospecha de Marga.
– No creo que Lázaro pertenezca a la cultura del happening. En los tiempos en que estaba de moda el happening, Lázaro Conesal no perdía el tiempo y conseguía los primeros permisos de importación de productos soviéticos. ¡En tiempos de Franco!
Marga Segurola y Altamirano habían optado por pasear el comedor lleno de mesas despobladas con la misma parsimonia como si recorrieran la calle Mayor de un pueblo donde nunca pasa nada y el premio Nobel de Literatura agradeció aquella capacidad de contrapunto de la obsesiva pareja, que tanto despreciaba porque eran dos cuervos que no valoraban su condición de Nobel. Recorrió con una parsimoniosa mano su orografía bajoventral y elevó los ojos a la condición de sanción negativa por lo mucho que se movía y gesticulaba la gente.
– Se nota que este premio es una horterada, porque fíjense ustedes la que se ha armado y seguro que no hay otro motivo que el descubrimiento de una relación sexual de lavabo entre un concanónigo de cualquier catedral y una sinóloga, extremos que suelen producirse en este tipo de encuentros, donde las pasiones se literaturizan primero, se avinan después y terminan en el excusado con un lío de apéndices que requeriría la técnica de los mejores contorsionistas.
Reía el manager editorial Terminator Balmazán, la gracia del reconsagrado, sabedor de que a pesar de que el sujeto tenía más de treinta y cinco años, incluso más de setenta, los premios Nobel no tienen edad y están por encima de cualquier sospecha de arteriosclerosis.
– Habla usted como escribe, qué maravilla.
– Balmazán, me han dicho que se dedica usted a meter escritores en los hospicios y me alegro. Así nos libraremos de tanta mentecatez amariconada.
Gesticuló la académica consorte como si se ruborizara, aunque a su edad es imposible que el rostro lo exteriorice y algo gallo se puso Mudarra ante lo que consideraba una grosería en presencia de mujeres.
– Modérate, Nobel, modérate.
– ¿Llamas inmoderación a lo que sólo es capacidad de observación y relacionar lo erotizantes que son estos actos de cintura para abajo? Mudarra, abandona tu búsqueda de diminutivos femeninos del XVII o del siglo que sea y contempla esta llanura de figuras humanas sentadas y con las partes pudibundas ocultas, sumergidas bajo la mar calma de los manteles de lino con las iniciales L. C. que supongo corresponden a Lázaro Conesal, un bergante que de un momento a otro va a dar el premio a otro bergante, cuando se solucione el lío armado por el concanónigo y la sinóloga.
– Nobel, ¿te consta a ti que se trata de eso? Y si tanto te molesta este acto, ¿por qué acudes a él? ¿No me dirás que te habías presentado al premio?
– ¿Y tú?
Tal desconcierto se produjo en Mudarra que tuvo que disfrazarlo de ofendida retirada ante tanta impertinencia, mientras su mujer trataba de contener con una manita desmayada las que temía iras incontenibles de aquel hombre tan propicio a los prontos y encaramientos. Pero no estaba desconcertado el premio Nobel, porque parapetado tras unos anteojos, de exacto tamaño para concentrar el furor de su mirada, proclamó:
– He venido porque Conesal me ha pagado el cachet que pido por asistir a premios literarios importantes, como tengo cachet para inaugurar estaciones de autobuses en la alta meseta o asistir al bautizo de cualquier hijo de capón adinerado y supuestamente letrado. Yo soy como un futbolista de postín, Mudarra, puesto que cobro por dar patadas a los sememas y a los lexemas y además por el derecho de imagen.
Asistía desganado Sánchez Bolín a la justa entre los dos académicos y no se dejó convocar por la mirada desahijada de Mudarra, precisado de un testigo de la afrenta o de un cómplice en delicadezas del espíritu. Tampoco era santo de su devoción Terminator Balmazán con el que estaba en litigios por un contrato escrupuloso en el que el manager quería incluir el número de páginas a escribir y el peso del libro resultante. Y para no asumir ninguna de las situaciones posibles, se puso en marcha por encima de las dificultades que le ofrecía la rotación del hueso de su cadera derecha, cripta para una artrosis irreversible donde los huesos pugnaban por autodestruirse con sus protuberancias hiperbólicas y dentadas. Pero al iniciar la común ruta de los fugitivos de la incertidumbre observó que Alba se había quedado solo en la mesa, reflexivo, ambiguamente reflexivo, porque tanto parecía pensar sobre el eclipse de la razón en versión de Max Horkheimer, como sobre la insoportable levedad de las duquesas de la actual generación, pero al comprobar que Sánchez Bolín se le acercaba, eligió el contenido de la escuela de Frankfurt para extremar la manifestación de su desasimiento por cuanto ocurría.
– Sánchez Bolín, tú que eres marxista.
– Posmarxista, cura Aguirre, posmarxista.
– ¿Tu quoque, Sánchez Bolín? ¿También tú abandonas la nave de los locos más trágicos de este siglo?
– Me limito a ser riguroso con el lenguaje. Posmarxistas lo somos todos.
– Estaba pensando yo en qué pulsión llevó al preclaro Horkheimer, padre espiritual de tantos revolucionarios, a asumir al final de su tiempo que era preferible vivir en la Alemania capitalista que en la comunista. Le conocí no recuerdo cuándo, en un vago rincón de la década de los sesenta y me sorprendió, a mí, sorprenderme a mí, que entonces aún era jesuita, diciéndome: El Espíritu sólo puede salvarse entre las grietas de la democracia, como sólo ahí podrá refugiarse la fantasía y la religión. Fíjate, posmarxista, fíjate, el gran teórico crítico asumía como únicos consuelos el espíritu, la fantasía, la religión, horrorizado ante lo que él llamaba la tendencia irreversible del progreso técnico a crear un mundo cuya estructura racional sólo podría ser obtenida al precio de la desaparición de la libertad del individuo y de lo espiritual.
– Perdona que no tenga una noche para escuelas de Frankfurt, Aguirre.
– Alba, por favor, querido.
– Pero si yo te he conocido cuando eras un jesuitazo rojo y yo vivo en el territorio de mi memoria, Aguirre. No me saques de él.
– Sea. Por ser tú, sea. Pero has de saber que a más de uno le he retirado la palabra e incluso la mirada, sólo por haberse equivocado, involuntariamente, insisto, involuntariamente, llamándome Aguirre, que es mi pasado y no duque de Alba que es El Pasado.
– Dada tu condición aristocrática, ¿puedes decirme qué ha pasado?
– Voces de muerte me llegan.
– No me jodas, Aguirre, ¿un muerto?
– ¿No escribes tú novelas de crímenes?
– Algo parecido.
– Pues te persiguen los crímenes y todos te preguntarán, señor Sánchez Bolín, usted que es un novelista policíaco, ¿quién es el asesino?
– En las novelas policíacas, Aguirre, el asesino siempre es el autor.
Mona d'Ormesson sentía tanta curiosidad por enterarse de qué se cocinaba en el encuentro entre el duque y Sánchez Bolín como en la aglomeración de la puerta de salida. Estaban más próximos los dos hombres y además se sintió enganchada por la afirmación de Sánchez Bolín.
– ¿El autor siempre es un asesino?
– No he dicho eso.
– Por extensión -insistió Mona y Sánchez Bolín se encogió de hombros.
– Si usted lo dice…
– ¿Qué piensas de este asunto, duque?
– ¿Pensar, querida? Nada. Honecker, no confundir con Horkheimer, en Das Denken dice que el pensar es una actividad interna dirigida hacia los objetos y tendente a su aprehensión. Nada dice Honecker sobre los autores de novela policíaca y no me exijas una concepción clásica del pensar desde la neutralidad ontológica. No creo en las neutralidades ontológicas.
– Duque, sólo un monstruo como tú es capaz de estar hablando de Honecker a pocos metros de un enigma, porque supongo que para ustedes dos lo que ha ocurrido seguirá siendo un enigma…
Alba negó rotundamente con la cabeza.
– Algo malo le ha sucedido a nuestro anfitrión. Lo deduzco por el hecho de que su esposa ha salido del recinto empequeñecida bajo el brazo aparentemente protector que su hijo le ha pasado sobre los hombros. Tú que eres escritor, Sánchez, y por lo tanto gozas de la carroña, ¿qué impresión te produce ese gesto protector de pasar un brazo por encima de los hombros de las personas que sufren?
– Lamentable. Yo no me lo dejaría pasar.
– Es un gesto protector y aniquilador, porque te obliga a soportar el peso del que te proteje y te clava el cuerpo y el alma en el suelo.
Sánchez Bolín se situó a espaldas de Mona d'Ormesson y desde allí le hizo gestos al duque sobre lo insoportable que era la dama, pero se recreó en el mudo discurso, porque Mona se revolvió en busca del sorprendentemente desaparecido y le pilló haciendo gestos de agotamiento entre resoplidos silenciosos.
– Pero ¿qué le pasa a usted?
El escritor no tuvo respuesta pronta y optó por seguir la corriente pretextando una urgente necesidad de enterarse de lo que pasaba, en un momento en que el grupo empezaba a descomponerse bajo las indicaciones taxativas de la señora ministra, que había tomado el mando en plaza milagrosamente blanqueada por los reflectores televisivos y subida a una silla de diseño amenazante, montada desde la más desmontable metafísica, dirigía la operación de retorno a la normalidad con una gesticulación morena y carmín que convertía al paralizado Leguina en un político albino con complejo de inferioridad policrómica.
– ¡Volved a vuestras mesas! Pronto será satisfecha vuestra curiosidad, pero ¡por favor!, que nadie abandone el salón.
Ni la ministra ni Leguina pudieron impedir que Sagazarraz se subiera a otra silla exactamente igual a la que sostenía a la señora ministra y la secundara dando pruebas de un gran espíritu de colaboración.
– ¡Volved a vuestros hogares! ¡Dejad que las barcas sigan las estelas conocidas y regresen a los puertos de origen con la docilidad de una pluma entregada a la fluidez de las aguas!
Ante tan desvirtuador colaborador, la señora ministra saltó de la silla y adelantó los brazos envueltos en chales de gasa hindúes para acentuar la orden de retirada y fue obedecida por todos menos por Sagazarraz que empezaba a cantar el aria del tenor de Marina:
Costas las de Levante,
playas las de Lloret.
Dichosos los ojos
que os vuelven a ver.
Ante las perspectivas canoras ofrecidas por el naviero se aceleró la retirada y Sánchez Bolín se topó con Regueiro Souza y Hormazábal que discutían mientras avanzaban, manteniendo una curiosa distancia disuasoria, como si temieran estar demasiado cerca el uno del otro, demasiado cerca para la violencia contenida. Pasaron al lado del escritor al tiempo que Regueiro Souza gritaba:
– ¡Te digo que me des el teléfono!
No contestó Hormazábal y fue Mona d'Ormesson retenida por la retirada de los curiosos la que le tomó por el brazo y al detenerle también consiguió parar a Regueiro.
– ¿De qué teléfono se trata?
– Podía llevar encima el suyo.
– Yo no soy uno de esos horteras que van a todas partes con el teléfono móvil en la bragueta. A mí el teléfono móvil me lo lleva el chófer.
– Pues te aguantas. Yo que soy un hortera no te lo presto.
Se creyó en la obligación de dar explicaciones a Mona.
– Nos han prohibido comunicarnos con el exterior y ahora quiere que yo le deje el teléfono móvil para ponerse en contacto con el jefe de Gobierno o con el Rey.
– ¡O con el Papa, si fuera preciso! -clamaba ahora con voluntad de público un Regueiro Souza con todas las venas del rostro y el cuello dilatadas-. ¡No soporto que se nos trate como a niños! En la era de la mundovisión y de las autopistas de la información, no se nos dice qué pasa y no se nos deja comunicarnos con el exterior. Quiero llamar al presidente para decirle dos cosas, dos cosas muy claras…
Ahora el coro se había formado en torno de Regueiro.
– … dos cosas muy claras. Si ésta es la modernidad que nos habías prometido, presidente, te la metes en el culo.
No hubo protestas articuladas, pero sí algunos silbidos de maridos todavía ofendidos porque sus mujeres pudieran escuchar expresiones tan groseras, irritados más que ofendidos cuando Regueiro, ganado por la desmesura de las palabras y de su boca, insistió en el concepto y lo elevó a principio metafísico de estado.
– Y si el presidente no me hace caso, será el Rey en persona el que me oirá la propuesta de que se metan la modernidad en el culo, si la modernidad es esto.
Y al abarcar con sus brazos la inmensidad del salón y de la situación se quedó sobre sus piernas como único nexo que le comunicaba con el mundo, por lo que la bofetada que le pegó Sito Pomares amp; Ferguson le derribó tan imprevistamente que se quedó con las cuatro extremidades en el aire mientras la espalda y el culo iban al encuentro de un suelo de laminado donde se habían dibujado chapas de refrescos de todas las épocas desde el origen mismo de las chapas y los refrescos industriales. Desde allí soportó, perplejo, la arenga de Pomares amp; Ferguson.
– Tus groserías ofenden a las mujeres, pero sobre todo ofende a Su Majestad el Rey y por extensión a Su Majestad la Reina. No te lo tolero.
Ágil y rabioso se reincorporó el chatarrero e iba a echarse sobre el bodeguero que había adoptado posiciones de matador de toros karateka cuando Hormazábal le cogió por un brazo y le puso el teléfono en una mano.
– Toma y llama al Papa.
– ¡Con el nombre del Papa no se juega en mi presencia!
Se plantó fiero Pomares amp; Ferguson ante los dos financieros y fue su mujer Beba Leclerq quien le hizo desistir de su actitud mediante un reclamo tajante y recordatorio.
– Sito, no te comportes como un gilipollas.
Se amansó el rubicundo Pomares y se llevó a Hormazábal a Regueiro Souza que recuperaba por momentos la estatura.
– ¡Vete a capar ladillas a Jerez, niñato!
Demasiado vocerío ya para que un amansado Pomares amp; Ferguson recuperara maneras de desafío y Regueiro depositó sus posaderas en la silla original respirando como un yoguista dispuesto a conseguir el control de sí mismo. Marga Segurola y Altamirano también habían regresado a puerto, la mujer con la mueca de asco profundo puesta en el rostro, sin entender por qué Altamirano se frotaba las manos bajo la mesa presa de un inexplicado entusiasmo con ganas de ser explicado a poco que ella se lo propusiera.
– Pero ¿a qué viene tanto gozo?
– El buen salvaje, Marga, se convierte en el mal salvaje a poco que la situación le oprima y le desidentifique. Contempla el espectáculo aportado por Regueiro, un hombre de mundo, con más dinero que el que yo pueda gastar en mil vidas, convertido en un gañán grotesco y vociferante porque no se le respeta el rango de amigo personal del jefe de Gobierno. Mira. Insiste en telefonear. Patético.
Regueiro estaba haciendo uso del teléfono de Hormazábal, pero quien le secundara al otro lado de la línea no colaboraba demasiado porque le forzaba a congestionarse y tabletear con los dedos sobre el mantel como si quisiera machacar la partitura de su indignación. Regueiro vocalizaba su apellido. Re…gue…i…ro…So…u…za… Una y otra vez, pero no obtenía la respuesta pretendida, por lo que tras colocar los labios en posición de blasfemia, cortó la comunicación y devolvió el teléfono a su propietario al tiempo que se levantaba y avanzaba a toda máquina en dirección a las mesas donde los periodistas comentaban la situación y la jugada.
– Quiero haceros una declaración urgente.
La mayoría de comentaristas literarios eran jóvenes y tímidos y la imagen de Regueiro les sonaba a familiar pero no acababan de determinar lo importante que él creía ser. Regueiro detectó su falsa posición de poderoso financiero desconocido y no quiso perder más tiempo.
– Soy Celso Regueiro Souza, ya sabéis, la beautiful people y todo eso. No es que quiera ponerme medallas, pero los que conozcáis el oficio sabéis que el poder me abre las puertas con un simple chasquear de dedos. Desde esta obviedad que manifiesto sin falsa modestia, puedo comunicaros que esta noche aquí acaba de ocurrir un grave atentado contra la democracia y la modernidad.
Algunos jóvenes informadores interinos, en régimen de contrato laboral precario, sin aguardar consultar con los críticos literarios de más prestigio que sus medios habían enviado al acto, ni con los directores presentes en la sala, tuvieron premonición de Pulitzer y se pusieron mecánicamente a tomar apuntes y con la misma mecanicidad el discurso de Regueiro se fue pareciendo progresivamente a una carta dictada a cualquiera de sus sesenta y cuatro secretarias.
– Paso por alto el que por medidas de seguridad no se nos comunique qué ha ocurrido a ciencia cierta, coma, pero es inaceptable que personas hechas y derechas, coma, altamente cualificadas en la vida española, coma, en todas sus dimensiones, coma, nos veamos condenados a la condición de prisioneros de la falta de iniciativa de nuestras autoridades, coma, que han optado por la más zafia y primitiva de las medidas: dos puntos, la cuarentena. Punto y seguido. La relevancia de los aquí presentes exigiría una inmediata explicación y…
Un curioso se había acercado al grupo donde los periodistas se dividían entre la sorpresa y la obediencia, y el dictador Regueiro, dispuesto a aceptar cuantos más voceros mejor, hizo un ademán para que el recién llegado tomara asiento y se sumara a los copistas.
– Tome asiento y anote.
Pero no fue ése el talante adoptado por el hombre que contemplaba a Regueiro como si fuera un accidente de sobremesa y sobrenoche.
– Si usted no es periodista, haga el favor de retirarse. Estoy haciendo unas declaraciones urgentes.
– Perfecto. Me encanta escuchar declaraciones urgentes y así no esperar al diario de mañana.
No iba trajeado el individuo a la altura de los allí reunidos, pero tampoco ofendía a la vista su conjunto de rebajas de El Corte Inglés. De pronto, Regueiro creyó recordarle, como a través de un fugaz flash back, de una situación anterior relacionada con Lázaro Conesal, o tal vez acababa de verle en el grupo que rodeaba a la ministra y Leguina.
– ¿Es usted policía? ¿Viene a impedir la continuidad de este acto?
– No. Soy detective privado. Me llamo Pepe Carvalho y paseo por el salón detectando estados de ánimo o desánimo, según se mire.
– Por favor -cortó Regueiro, dio la espalda al detective e iba a proseguir su perorata cuando reparó en que en muchas mesas habían brotado los teléfonos y las llamadas al exterior. Al advertirlo, no supo superar la situación de desconcierto y los jóvenes periodistas esperaron inútilmente que prosiguiera su declaración urbi et orbe. A pocos metros, Sagalés se hacía el encontradizo con un Carvalho en retirada.
– ¿Se ha fijado usted en la cantidad de teléfonos móviles que han aparecido? ¿No deberían ustedes requisarlos?
Carvalho estudió el rostro de bebé envejecido que tenía delante. O hablaba desde la sorna o desde una complicidad colaboracionista impropia de su edad, a no ser que fuera un financiero venido a menos o un escritor que nunca hubiera llegado a nada.
– ¿Escribe o roba?
– Escribo.
– Sin demasiado éxito, por lo que veo.
– ¿Qué concepto tiene usted del éxito?
– Haber triunfado suficientemente en la vida como para no estar pendiente de lo que cada cual hace con su teléfono móvil. Yo no soy un poli.
– Pero entiende mucho de whiskis por lo que he oído en el lavabo.
– Es el lugar más adecuado para hablar de whisky, incluso para beberlo. El whisky se mea todo y en seguida.
– ¡Usted es un detective privado!
– ¿En qué lo ha notado?
– En la forma de dialogar. Dialoga como Chandler.
– Ni siquiera Marlowe dialogaba como Chandler. En la vida real los detectives privados dialogamos como vendedores de ganado. Usted ha visto demasiado cine.
El vacío de Carvalho fue ocupado por Andrés Manzaneque, asistente a la última parte de la conversación y en busca de una entrada para reclamar la atención de Sagalés pero los acontecimientos le habían dejado en la más absoluta sequía previa a la desertización y aunque le rondaban unos versos de Oscar Wilde sobre la acción de matar, que estaba seguro dejarían boquiabierto a Sagalés, no acababa de recordarlos con exactitud y temía exponerse a un revolcón que el escritor no deseaba darle, sino más bien distanciarle y con este ánimo recuperó su mesa a donde poco a poco volvían los habituales instados por Puig, S. A. dispuesto a seguir al pie de la letra las consignas de las autoridades.
– Para salir cuanto antes de esta penosa situación es mucho mejor que cada cual ocupe su sitio.
– Yo ni lo he dejado -objetó Laura, situada en un lugar en el mundo delimitado por dos botellas de whisky, la una vacía y la otra por vaciar-. Yo les he guardado el sitio, no fuera a ocuparlo el asesino.
– ¿De qué asesino habla usted, señora?
La parte femenina de Puig Sanitarios, S. A. se había llevado una mano al pecho izquierdo en busca del lugar más próximo al corazón.
– Creo que han matado a Lázaro Conesal.
Incluso Sagalés se sorprendió y cometió el desliz de mirar a su esposa y descubrirla interrogativa y expectante.
– ¿Fabulas, Laura?
– No me mires así que te pareces a Gregory Peck cuando no sabe qué cara poner. No fabulo, querido. Me lo ha dicho un camarero.
– ¿Te lo ha dicho un camarero? ¿Así, por las buenas?
– Hemos adquirido una cierta confianza a lo largo de la noche y he aprovechado que pasaba para preguntarle: Fermín, ¿qué ocurre? Se ha producido una feliz coincidencia o una cariñosa complicidad, porque ha asumido que se llamaba Fermín y me ha contestado como si fuera la cosa más natural del mundo: El señor Lázaro Conesal ha sido asesinado. Me ha servido otro whisky y se ha marchado evidentemente muy atareado.
– Igual se trataba del asesino -apuntó Manzaneque que había seguido a Sagalés y había recuperado la imaginación. La ex joven promesa de la novela española recorrió con la mirada las diferentes mesas y tuvo la impresión de que en todas lo sabían.
Laura había comenzado un duelo de miradas con su marido. Ninguno de los dos estaba dispuesto a bajarla y Laura escupió:
– Eres un imbécil.
Sagalés dio la vuelta a la mesa, se situó ante su mujer y le dio una bofetada seca, violenta, que ella encajó con una sonrisa mientras apostillaba:
– Sigues siendo un imbécil.
– Han asesinado a Lázaro Conesal -les informó en secreto y con la boca ladeada el mejor vendedor de diccionarios del hemisferio occidental español, ajeno al drama matrimonial, recién llegado de fuentes generalmente bien informadas.
Terminator Balmazán explicaba en aquel momento que el mejor auxiliar de un reciclador de empresas literarias era el ordenador en el que se registran las curvas de las ventas de los autores.
– Todo escritor es sus ventas. No sólo estamos en una economía de mercado, sino también en una cultura de mercado y en una biología de mercado. ¿Por qué está ocurriendo lo que ocurre? Porque Conesal, que es un gran hombre de negocios, se ha metido en esto de los libros con demasiada poesía.
Todas las mesas recibían su recién llegado que traía la misma noticia, como una nube cada vez más agrandada sobre las cabezas de todos los pobladores del comedor. Desde su posición, Leguina y Alborch veían cómo la nube se iba extendiendo golosa por el salón.
– ¿Qué hacemos, ministra?
– Tú eres quien tiene el mando. Todavía eres el presidente de la Comunidad Autónoma.
– El jefe superior de policía está en camino, pero la situación evoluciona demasiado de prisa. Habría que decir algo por el altavoz.
– ¿Sin consultar a la familia?
– ¿Dónde está la familia? Este asunto ha dejado de ser privado para ser público. Esta noticia hay que expropiarla.
– Bajo tu responsabilidad.
Leguina asintió trascendentemente y se encaminó hacia la tarima donde los micrófonos esperaban inútilmente el fallo del premio Lázaro Conesal. No pudo andar ni diez metros porque fue interceptado por un reguero de comensales rebeldes que volvieron a despegarse de sus sillas para aproximarse al poder. Ariel Remesal y Fernández Tutor le preguntaban si Lázaro Conesal habia sido envenenado mientras se ponían a su paso flanqueándole, como si la cultura más selecta de España le sirviera de guardia de corps en el instante de la revelación.
– Estamos contigo, Joaquín.
Por fin Leguina, con el hablar amable pero con los gestos cortantes, consiguió subir a la tarima, arrancó el micrófono de la horquilla soporte, se lo aproximó con decisión hasta sus labios y dijo señoras y señores, pero sólo él se oyó a sí mismo. El micrófono evidentemente estaba desconectado y por más que Fernández Tutor repiqueteó sobre la compacta rejilla con un dedito, después con los nudillos, para pasar finalmente a apuñar sin contemplaciones la sorda bellota, el micrófono siguió en su ensimismamiento y Leguina contempló por un momento la posibilidad de dirigirse al público a pulmón libre, no en balde gozaba de una caja torácica privilegiada. Se llenó de aire los pulmones, se acercó al borde de la tarima y gritó: ¡Señoras! y ¡Señores!
– ¡No se oye! -le gritó desde su asiento la mejor novelista ama de casa, ratificada por su marido, el mejor ingeniero de puentes y caminos de su generación. Sagazarraz se subió a una silla y trató de improvisar un discurso en su zona de influencia.
– Cautivo y desarmado el ejército rojo, se han cumplido los últimos objetivos militares. La guerra ha terminado.
– ¿Qué dice ese imbécil? -espetó el premio Nobel, harto de subir y bajar su abdomen, según las tentaciones de compartir lo que sucedía de pie o sentado.
También el académico Mudarra, a su lado, opinaba que Sagazarraz era un imbécil, mientras su mujer Dulcinea le tiraba de la manga del esmoquin para que no se comprometiera en juicios tan arriesgados y Mona d'Ormesson aplaudía y gritaba agudamente:
– ¡Qué mono! ¡Qué mono!
– ¿Qué está diciendo? -interrogaba Beba Leclerq a sus compañeros de mesa inútilmente en el caso de su marido hundido en su doble condición de Pomares amp; Ferguson, pero no así en lo que respecta a Regueiro que tenía la respuesta intoxicadora adecuada.
– Creo que hay una amenaza de bomba etarra, pero no conviene difundirlo. Puede ser una falsa alarma. Que no cunda el pánico.
– Por Dios -rechazó Hormazábal, al tiempo que le tendía su teléfono para que escuchara.
– Te lo juro. Acaba de decirlo Tele 5 en esas noticias breves que da de vez en cuando. Han asesinado a Lázaro Conesal.
Una voz femenina creía estar comunicando la noticia a Hormazábal, pero era Regueiro Souza quien escuchaba porque había seguido un calvario de mesa en mesa arrancando teléfonos de las manos de sus propietarios para escuchar brevemente lo que hablaban y aunque suscitó más de una ofendida reacción había conseguido llegar a su mesa original intocado y a tiempo para quitarle el aparato al asesino de la Telefónica. Prosiguió la conversación por su cuenta y riesgo.
– ¿Se tiene alguna pista sobre las circunstancias del asesinato…?
– ¿Con quién hablo?
– Conmigo.
– Pero usted no es el señor Hormazábal.
– Soy Celso Regueiro Souza.
– Por favor, ¿quiere decirle al señor Horrnazábal que se ponga?
El asesino de la Telefónica se llevaba el dedo a la sien y comunicaba a la otredad de la mesa que Regueiro Souza había enloquecido, pero la mesa estaba por la noticia de la llegada del jefe superior de policía, confirmada por la irrupción en el comedor de Álvaro Conesal, quien tras cambiar breves frases con las autoridades provocó la brusca salida del salón de Leguina y la ministra a la cabeza en dirección desconocida. No era otra que la sala de encuentros de los guardias de seguridad, adjunta a la del control telemático del hotel y allí el jefe superior de policía escuchó las explicaciones de Álvaro Conesal, del presidente de la Comunidad Autónoma, de la ministra y del jefe de personal, secundados por el silencioso mirón que se había autollamado Carvalho y por un joven inspector, incoloro, inodoro e insípido, Ramiro, apellido, sí, apellido, nombre no, mi nombre es Antonio, Ramiro parece un nombre pero es un apellido, Antonio Ramiro, eso es. Antonio Ramiro, tomaban nota los periodistas que habían conseguido detener al grupo ante las puertas de la sala de encuentro.
– Quizá sería conveniente que la señora ministra permaneciera aquí. Un hombre muerto no es… No tuvo tiempo el jefe superior de policía de situar el predicado negativo en la frase porque la ministra le enseñó la dentadura y aunque parecía una sonrisa, el jefe superior de policía comprendió que no era sonrisa amiga. Así que la comitiva encabezada por Álvaro y el jefe policial y compuesta por la ministra, Leguina, Carvalho, Antonio Ramiro y el jefe de personal que se había presentado como Jaime Fernández volvió a salir al hall selvático y se subió a uno de los ascensores donde el botones les dedicó una gestualidad rutinaria en contrapunto con la gravedad de los viajeros. A medida que ascendía el ascensor la selva se iba convirtiendo en un aquelarre de bonsais, en una chuchería de la imaginación y las luces indirectas dotaban a las escasas personas que atravesaban el hall de un aspecto de figurantes difusos en una película de ciencia ficción elucubrada por un programador. Álvaro abrió la marcha y empujó con decisión la puerta que llevaba a la suite permanente de la que su padre disponía en el hotel. Carvalho enumeró a vista de paso ligero lo caro que era todo lo que amueblaba el vestíbulo, el living comedor y aún cavilaba sobre la imposibilidad de establecer un cálculo posible cuando la comitiva se encontró ante la evidencia del dormitorio. Lázaro Conesal era un garabato humano vestido con un pijama de seda, con la espalda arqueada, como tratando de despegarse de la cama, y la coronilla y los talones luchando en sentido contrario. Tenía las facciones oscuras y los músculos de la boca componían una sonrisa espantosa, hasta tal punto lo era que los ojos desorbitados expresaban el miedo hacia la propia sonrisa. Tenía la mandíbula agarrotada, como si la muerte le hubiera sorprendido en pleno ataque de indignación y como contraste, como si no fuera consciente de la pose horrorosa del muerto, su mujer le acariciaba un pie desnudo, sentada en el borde de la cama.
– Que nadie toque nada. ¿Ha tocado usted algo?
El hombre que tenía la cabeza recosida por injertos de cabello trató de justificarse.
– Como médico del hotel, cuando he sido requerido he tratado de averiguar qué había sucedido y algo he tocado el cadáver, pero casi en seguida me he dado cuenta de lo que había pasado.
– ¿Quién ha descubierto el cadáver?
– Podría decirse que yo, bueno, yo no venía solo, porque parece ser que el señor Conesal cuando empezó a sentirse terriblemente mal llamó por teléfono y se puso ese barman negro que se llama José Simple.
– Simplemente José -auxilió Carvalho para irritación del jefe superior de policía.
– ¿Cómo va a llamarse alguien Simplemente José? Prosiga su relato, doctor.
– Me llamó el negro y juntos subimos lo antes posible para contemplar el espectáculo. Después avisamos a don Álvaro que estaba en el comedor. Cuando nosotros llegamos, el señor Conesal ya estaba muerto.
 ТЕЛЕГРАМ
ТЕЛЕГРАМ Книжный Вестник
Книжный Вестник Поиск книг
Поиск книг Любовные романы
Любовные романы Саморазвитие
Саморазвитие Детективы
Детективы Фантастика
Фантастика Классика
Классика ВКОНТАКТЕ
ВКОНТАКТЕ