8
Sábado, 30 de enero. Mañana
Duffy detestaba su trabajo en tierra firme, aunque en verdad tenía más suerte que la mayoría, y era mucho mejor que morir de hambre. A pesar de que con los cinco centavos que ganaba al día difícilmente podía vivir a cuerpo de rey, aquél era mucho mejor que el último empleo, sumergido hasta la cintura en el agua helada para sacar ese resbaladizo barro del maldito embalse de agua dulce, bautizado Collect, que no era sino una masa estanca de lodo que lamía las orillas.
Costaba creer que la gente se había bañado y había pescado alguna vez en ese barro. Decían que antes crecían árboles alrededor, pero los habían talado para leña.
Duffy también había oído explicar que uno de los Royals había jugado allí antes de la guerra; que había aprendido a patinar en él y se había divertido arrojando monedas de oro en el resbaladizo hielo y riéndose mientras los patinadores las perseguían. El Embalse de Agua Dulce lo llamaban. Y tan dulce.
Tres años antes, un maldito comité encargado de estudiar el estado del embalse había informado que estaba lleno de cadáveres de animales y Dios sabía qué más. Y que era peligroso para la salud pública. Menuda sorpresa.
Los que apoyaban la construcción de un canal para vaciar las aguas del embalse en el North River se alegraron cuando se hizo público el informe. Esa pandilla de propietarios y demás peces gordos también afirmaron que el embalse estaba repleto de mosquitos y era un foco de enfermedades contagiosas.
Los que se oponían alegaron que el embalse proporcionaba buena pesca y era un buen lugar para patinar.
Finalmente ganaron los partidarios del canal.
Por lo que a Duffy se refería, el temor a los mosquitos era una necedad. Cualquiera con dos dedos de frente sabía que los chupadores de sangre frecuentaban las aguas estancadas y, por tanto, hallarían en el canal un nuevo hogar.
Escupió y se cerró bien el grueso tabardo verde para protegerse del viento. Al menos había dejado de nevar. Alguien, desde luego él no, se enriquecería con las obras. Constituía un negocio seguro. Se frotó las manos y dobló los dedos, deseando llevar guantes.
Había pasado la semana limpiando la zona rellenada del maldito embalse, donde habían descargado montones de barro mezclado con turba que apestaba a pescado para cubrirla de tierra sacada de las colinas que antes rodeaban el embalse y habían sido allanadas hasta desaparecer.
Tenía órdenes de arrojar ramas y todo cuanto encontrara a la zona rellenada y apilar los escombros de gran tamaño para que se los llevara el siguiente carro. Se mantenía atento por si encontraba algo que vender; como el día anterior, cuando había descubierto un viejo chelín inglés. Gracias a Dios el barro estaba congelado, pues de lo contrario el trabajo sería aún más repugnante.
El plan consistía en excavar un canal de doce metros de ancho para drenar el hediondo embalse. El canal iría del North River -o el Hudson, como lo llamaban algunos- al East River a través del embalse y se extendería poco más de kilómetro y medio.
Habían prometido que al otro lado del canal harían una avenida arbolada y que un puente cruzaría el canal en Broadway. ¡Ja! Duffy estaba seguro de que esos zopencos jamás lo harían, y le traía sin cuidado. Era un empleo, lo que significaba dinero y, por tanto, comida.
Le habían asegurado que al llegar el deshielo conduciría el carro lleno de tierra en lugar de deslomarse cavando todo el maldito día. Y le pagarían cinco centavos por cargamento de tierra recogido y arrojado al embalse.
Tal vez con ayuda de la Virgen Santísima, al llegar el deshielo, se encontraría lejos de esos rufianes, respirando una vez más el dulce aire del mar y llevando la vida de marinero que Dios le había otorgado.
Se detuvo y miró más allá de los Lispenard Meadows, que se extendían desde Broadway hasta North River. En realidad eran tierras pantanosas casi congeladas en aquella época del año, que crujían al pisarlas y se hallaban cubiertas de ramas, hojas, trapos, carretas inservibles y palas oxidadas. ¡Menuda pandilla de desgraciados!
De nada servía impacientarse. En cuanto terminara podría entrar en busca de calor. Volvió a frotarse las manos antes de levantar un carro volcado. Se apoyó en el rastrillo y olió el aire. A pesar del hedor del embalse y el omnipresente olor a malta de la cervecería de Coulter, en las orillas del Collect, cerca de Orange Street, percibió que volvería a nevar.
Le rugían las tripas; aquel día sólo había comido una sopa clara de cebada al mediodía. En fin, tenía que seguir moviéndose, o la sangre se le congelaría en las venas. A unos sesenta metros vio a Fred Smithers de pie, contemplando el sol invernal como si éste pudiera calentarlo.
El rastrillo quedó enganchado en una rama que salía del suelo helado. Profiriendo un juramento, se agachó para sacarlo.
– ¡Santo Dios!
Se santiguó tres veces. No era una rama, sino la mano de un hombre.
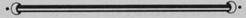
SE ALIVIAN Y CURAN LOS OJOS ESCOCIDOS, FIEBRE AMARILLA Y DISENTERÍA, EN ANCIANOS Y JÓVENES, ASÍ COMO TRASTORNOS BILIARES, CON MEDICINAS INDIAS QUE PREPARA Y VENDE LA SEÑORA CHARITY SHAW, EN LA ESQUINA DE HESTER STREET CON BOWERY LANE.
New-York Spectator
Enero 1808

 ТЕЛЕГРАМ
ТЕЛЕГРАМ Книжный Вестник
Книжный Вестник Поиск книг
Поиск книг Любовные романы
Любовные романы Саморазвитие
Саморазвитие Детективы
Детективы Фантастика
Фантастика Классика
Классика ВКОНТАКТЕ
ВКОНТАКТЕ